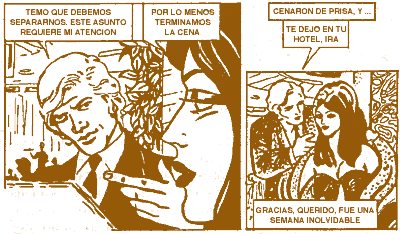|
|||
|
El
astuto narrador había comprendido ya que el muchacho rubio
era-nada-menos-que-Fantomas, y antes de que las cosas empezaran a
precipitarse decidió cerrar la revista y los ojos (la nena rubia lo
ninguneaba de nuevo, sumida en los graves problemas financieros del
pobre Aristóteles Onassis) y resbalar despacito en el tobogán de la
fatiga. Ocho días de trabajo en el Tribunal Russell, con una última
reunión hasta la madrugada, horas y horas escuchando a relatores y
testigos que aportaban pruebas sobre la represión en tantos países
de América latina y el papel de las sociedades transnacionales en el
pillaje de las economías y la dominación en el plano político y
paralelamente, porque la dominación económica exigía otras
dominaciones, otros cómplices y otras víctimas, la repetición hasta
la náusea de testimonios sobre el asesinato, la tortura, la persecución,
las cárceles en Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y no pare de contar.
Como un símbolo que ya nadie nombraba, la sombra ensangrentada del
Estadio Nacional de Santiago, el narrador creía escuchar otra vez las
voces que se sumaban a lo largo del tiempo y los países, la voz de
Carmen Castillo narrando ante el Tribunal la muerte de Miguel Enríquez,
la voz de los jóvenes indios colombianos denunciando la implacable
destrucción de su raza, la voz de Pedro Vuskovic presentando el acta
de acusación y pidiendo la condena del gobierno norteamericano y de
sus múltiples cómplices y sirvientes en la incesante violación de
los derechos humanos y del derecho de cada pueblo a su autodeterminación
y a su independencia económica. Cada tanto, como una obstinada
recurrencia, alguien subía para dar testimonio de muertes y torturas,
un chileno que mostraba las técnicas empleadas por los militares, un
argentino, un uruguayo, la repetición de infiernos sucesivos, la
presencia infinita del mismo estupro, del mismo balde de excrementos
donde se hunde la cara de un prisionero, de la misma corriente eléctrica
en la piel, de la misma tenaza en las uñas. Y al salir de todo eso
(de la representación mental de todo eso, podía corregir el
narrador) se entraba de nuevo en lo personal (pero entonces lo
personal también debía ser una representación mental de la vida,
una cortina de humo, un cómodo tren Bruselas-París, un número de Fantomas,
un cigarrillo negro, una nena platinada cuyo tobillo acababa de rozar
el suyo y era promisor y tibio aunque Onassis y Romy Schneider), una
mera representación mental de la vida si todo lo otro se borraba con
un simple parpadeo y un cambiar de tema. "No se borra", pensó
el narrador, "en todo caso a mí no se me borra", y ningún
tobillo tibio borraría nada aunque valiera como tobillo, como promesa
de patita toda entera, una vez más esa difícil conquista de un
equilibrio en el que la vida cesara de ser su propia representación y
se buscara desde adentro y hacia adentro. Y aun así, qué difícil
escapar al calambre de la culpabilidad, de no hacer lo suficiente,
ocho días de trabajo para qué, para una condena sobre el papel que
ninguna fuerza inmediata pondría en ejecución, el Tribunal Russell
no tenía un brazo secular, ni siquiera un puñado de Cascos Azules
para interponerse entre el balde de mierda y la cabeza del prisionero,
entre Víctor Jara y sus verdugos. ("Pórtese bien", le
estaba diciendo el señor al niño, cuyo portarse mal parecía
consistir únicamente en jugar con una bolita de vidrio, hacerla
saltar entre sus manos y recogerla cada tanto del suelo).
Adelantándose
a sus palabras, el narrador le alcanzó fuego a la nena platinada.
Para muchos portarse bien era eso, no salirse del molde social, un niño
bien criado no juega con bolitas en un tren, un hombre que vuelve de
un tribunal no se pone a leer tiras cómicas ni imagina los pechitos
de una chica romana; o bien sí, lee la tira cómica e imagina los
pechitos pero no lo dice y sobre todo no lo escribe porque
inmediatamente le caerá encima uno de esos fariseísmos de la gente
seria que para qué te cuento. Casi divertido (aunque lo jodiera la
cosa, el calambrecito de la supuesta culpa) el narrador pensó que
alguien muy querido había dicho que el primer deber de un
revolucionario era hacer la revolución, frase que andaba engolando
muchos pescuezos en tierras calientes y templadas, pero a nadie se le
ocurría reparar en esa mención casi marginal de "primer
deber", un deber al que seguían otros puesto que ése era el
primero. Y esos otros no habían sido enumerados porque no hacía
falta, porque al decir esa frase el Che había mostrado una vez más
su humanidad maravillosa, había dicho "el primer deber"
mientras tanto otros hubieran dicho "el único deber", y en
ese pequeño cambio de nada, una palabrita por otra, estaba el gran
matete, la diferencia capital no solamente en las conductas del
presente sino en el destino aún tan lejano de cualquier revolución
hecha o por hacer. "Razón por la cual", resumió el
narrador, "vamos a entrarle a Fantomas como epítome de mi
punto de vista en la materia, y a buen entendedor etcétera". Tenía
esa mala costumbre de pensar como si estuviera escribiendo, y
viceversa dicho sea de paso. Todo el mundo salvo el niño miró en diversas direcciones en busca de las manijas o llaves que siempre responden a tales opiniones, y fue el cura quien la encontró casi debajo de su sotana y hubo un gran intercambio de sonrisas satisfechas. Para ese entonces el muchacho rubio se había enterado de las terribles noticias sobre la desaparición de libros de autores famosos y el diálogo final con su amiga era sumamente romántico. |
|||
|
|
|||
|
Quieres que te envíe un E-mail cada vez que actualice ésta página? |