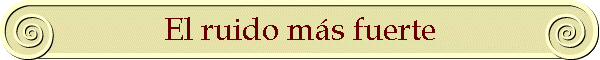Shhhht… Callaos un momento… Si os es
posible, tratad de acallar los sonidos de la habitación en que estáis ahora
mismo. Apagad la música del walkman, cerrad la ventana para amortiguar el
estruendo del tráfico, parad por un momento vuestras conversaciones en voz
alta. Interiorizad el resto de ruidos sobre los que no tenéis control (el
zumbido del aire acondicionado o la nevera, vuestra propia respiración)
hasta que no seáis conscientes de ellos. Imaginaos ese silencio
susurrante propio de un museo vacío o del interior de una pirámide… En mi
racha de “Seré Breves” progresivamente extraños, ha llegado el momento de
dedicarle unas líneas al silencio.
 A priori, el silencio (entendido por ahora como simple ausencia de
sonidos) no tiene muy buena prensa. Parece que los humanos venimos con una
especie de horror vacui sonoro
incorporado de serie en nuestra psique… Una tendencia frecuentemente
irracional a abarrotar nuestra vida activa de sonidos: música, ruiditos,
palabras. Estudiar con música de fondo, dormir con la tele o la radio
encendidas, llenar como sea cualquier silencio de las conversaciones.
¿Recordáis el diálogo más famoso de Pulp Fiction? (Bueno, el
segundo más famoso después del de los McDonalds de París). El personaje de
Uma Thurman coquetea con Travolta en un bar, y dice algo como:
“¿No los odias? Esos incómodos silencios… Así sabes que has encontrado a
alguien especial: si puedes permanecer callado un puto minuto sin sentirte
tenso”. Bien, es cierto. Es difícil encontrar buenos conversadores,
pero también lo es hallar gente que sepa callar con estilo, de modo
que no te haga sentir obligado a decir cualquier cosa “para entretener”
o simplemente para ocupar el silencio. Hay silencios cómodos (hasta
diría que aterciopelados si no temiera pecar de cursi), silencios en que
los contertulios simplemente dedican unos momentos a pensar por su cuenta
en algo, o a mirarse, o a descansar la mente y la garganta. Y por si no os
basta al respecto la autoridad de Tarantino, otros han manifestado opiniones
parecidas: Erasmo de Rotterdam ya lo dijo hace siglos: “La
verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno”. O
Georges Clemenceau, que reconocía la dificultad de callar en el
momento apropiado: “Manejar el silencio es más difícil que manejar la
palabra”. O aún otro testimonio, de William Hazlitt: “El silencio
es el gran arte de la conversación”. Y del discurso, podría añadir:
cualquier buen orador debe aprender a manejar con maestría las pausas y
silencios...
A priori, el silencio (entendido por ahora como simple ausencia de
sonidos) no tiene muy buena prensa. Parece que los humanos venimos con una
especie de horror vacui sonoro
incorporado de serie en nuestra psique… Una tendencia frecuentemente
irracional a abarrotar nuestra vida activa de sonidos: música, ruiditos,
palabras. Estudiar con música de fondo, dormir con la tele o la radio
encendidas, llenar como sea cualquier silencio de las conversaciones.
¿Recordáis el diálogo más famoso de Pulp Fiction? (Bueno, el
segundo más famoso después del de los McDonalds de París). El personaje de
Uma Thurman coquetea con Travolta en un bar, y dice algo como:
“¿No los odias? Esos incómodos silencios… Así sabes que has encontrado a
alguien especial: si puedes permanecer callado un puto minuto sin sentirte
tenso”. Bien, es cierto. Es difícil encontrar buenos conversadores,
pero también lo es hallar gente que sepa callar con estilo, de modo
que no te haga sentir obligado a decir cualquier cosa “para entretener”
o simplemente para ocupar el silencio. Hay silencios cómodos (hasta
diría que aterciopelados si no temiera pecar de cursi), silencios en que
los contertulios simplemente dedican unos momentos a pensar por su cuenta
en algo, o a mirarse, o a descansar la mente y la garganta. Y por si no os
basta al respecto la autoridad de Tarantino, otros han manifestado opiniones
parecidas: Erasmo de Rotterdam ya lo dijo hace siglos: “La
verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno”. O
Georges Clemenceau, que reconocía la dificultad de callar en el
momento apropiado: “Manejar el silencio es más difícil que manejar la
palabra”. O aún otro testimonio, de William Hazlitt: “El silencio
es el gran arte de la conversación”. Y del discurso, podría añadir:
cualquier buen orador debe aprender a manejar con maestría las pausas y
silencios...
El silencio puede ser un arma poderosa. A veces
callar puede ser más beneficioso o dañino (para el que calla o para otros)
que hablar. Al fin y al cabo, los secretos se mantienen permaneciendo en
silencio. O pensemos en el poder de la omertà, el silencio impuesto
por la Mafia… O el silencio de un cura que recibe un horrible secreto
de confesión y se ve obligado a sellar los labios… O el secreto profesional
que deben guardar médicos, abogados, detectives… O por poner un ejemplo cercano: hace
ya tiempo le pregunté a una mujer con la que salí algunas veces (y de la que estaba
enamorado) tras horas de discusión y circunloquios: “pero, a ver, ¿realmente
me quieres o no?”. Me contestó con el silencio... Y fue tan
elocuente como si hubiera usado mil palabras. Mientras resonaba en mi cabeza el
eco
de ese silencio, me acordé de una frase que más tarde busqué y encontré
atribuida a Miles Davis: “El silencio es el ruido más fuerte”.

Por mucho que existan silencios cómodos, lo habitual
en el ser humano es huir del silencio. Muchas veces el silencio
implica soledad: por eso muchos solitarios a la fuerza tienen siempre
encendidos el televisor o la radio… Mantienen así un cierto contacto humano,
o al menos una ilusión del mismo. El silencio indica ausencia. Cuando
un colegio se vacía (o un parque de atracciones cierra, o vemos un mercado
por la noche) somos testigos de cómo el silencio, brotando de todas partes y
de ninguna, se convierte en el rey y amo del lugar. Nos es extraño
(según cómo, hasta terrorífico) ver ambientes normalmente bulliciosos
convertidos en un erial vacío y callado. Y el silencio también implica
muerte. Como comenta Marías en Tu rostro mañana, hablar, comunicarse, es
lo que nos hace a todos más humanos, más vivos. Sólo los muertos callan
siempre. Y qué duro es, tras la muerte de alguien amado, ver los lugares que
antes asociabas a sus sonidos reducidos a un silencio total.
Visto así, es normal ese miedo humano al silencio, ¿n’est
ce pas?
 Sin embargo, aparentemente hay un fallo en esta teoría
del horror natural del ser humano hacia el silencio. Imaginemos un
urbanita hastiado del estruendo de las grandes ciudades (tráfico, ruidos
de obras, disparos si vive en un barrio tipo Bronx), que consigue retirarse
al campo durante unos días. ¿Cuál es su primera reacción cuando llega a la
cima de la montaña, o al centro del bosque, o al inicio de la vasta llanura? Respirar hondo el aire puro, poner los brazos en cruz como
si se estuviera desperezando y susurrar: “Dios mío, qué silencio…” con aire
de enorme alivio y satisfacción. ¿Ama ese ser humano de veras el silencio,
de forma totalmente natural?
Sin embargo, aparentemente hay un fallo en esta teoría
del horror natural del ser humano hacia el silencio. Imaginemos un
urbanita hastiado del estruendo de las grandes ciudades (tráfico, ruidos
de obras, disparos si vive en un barrio tipo Bronx), que consigue retirarse
al campo durante unos días. ¿Cuál es su primera reacción cuando llega a la
cima de la montaña, o al centro del bosque, o al inicio de la vasta llanura? Respirar hondo el aire puro, poner los brazos en cruz como
si se estuviera desperezando y susurrar: “Dios mío, qué silencio…” con aire
de enorme alivio y satisfacción. ¿Ama ese ser humano de veras el silencio,
de forma totalmente natural?
Bueno, pues no. En realidad el campo no está en
silencio, nunca lo está. El viento silba levemente, o se oyen ruidos
dispersos de animales (sean grillos, colibríes o hienas, para el caso), o
las hojas de los árboles susurran al rozarse unas con otras, o se adivina
una corriente de agua cercana… Lo que adora el urbanita es esa aparente ausencia de
ruidos que en realidad enmascara sonidos relajantes, generalmente
poco estridentes (a no ser que haya un mandril furioso en las cercanías). Si
el silencio fuera total, el campo sería un lugar insoportable, un desierto
inerte de otro mundo. La vida produce sonidos… Un bosque totalmente
silencioso debe ser uno de los lugares más desagradables que se me ocurren.
 Leí una vez que un humano que permanezca demasiado
tiempo en una cámara totalmente anecoica (es decir, que absorba todos
los sonidos) corre riesgo de perder la razón. A no ser que sea sordo, claro,
en cuyo caso digo yo que ya estará acostumbrado… Hmm... Muchas veces me he
preguntado si sabría adaptarme al mundo siendo sordo, si tendría la
tenacidad y habilidad necesarias para aprender a vivir normalmente en un
mundo pensado para oyentes. Conocí a un sordo hace tiempo, un amigo de mis
padres que sabía leer los labios y hablaba con esa curiosa voz de aquellos
que no se oyen a sí mismos. Todo un reto. Y como dice el inimitable Grissom en un
gran capítulo de CSI, tras quitarse unos tapones de insonorización que se
había puesto en los oídos: “no me preguntaba lo que significa ser sordo, sino lo que significa oír”.
Leí una vez que un humano que permanezca demasiado
tiempo en una cámara totalmente anecoica (es decir, que absorba todos
los sonidos) corre riesgo de perder la razón. A no ser que sea sordo, claro,
en cuyo caso digo yo que ya estará acostumbrado… Hmm... Muchas veces me he
preguntado si sabría adaptarme al mundo siendo sordo, si tendría la
tenacidad y habilidad necesarias para aprender a vivir normalmente en un
mundo pensado para oyentes. Conocí a un sordo hace tiempo, un amigo de mis
padres que sabía leer los labios y hablaba con esa curiosa voz de aquellos
que no se oyen a sí mismos. Todo un reto. Y como dice el inimitable Grissom en un
gran capítulo de CSI, tras quitarse unos tapones de insonorización que se
había puesto en los oídos: “no me preguntaba lo que significa ser sordo, sino lo que significa oír”.
Hay mil historias relacionadas con el
silencio (según la ciertísima paradoja de George B. Shaw, “La
disciplina del silencio es tan interesante que podría pasarme horas hablando
sobre ella”), pero sólo voy a explicar un par de ellas para no acabar siendo
enfadoso. Imposible no mencionar la historia de Wu Ding (1324-1266
a.n.e.), emperador chino que, haciendo gala de un notable autocontrol,
permaneció en riguroso silencio los tres años posteriores a su subida al
trono. Durante ese tiempo de altivo gobierno silente en que la única
actividad del “hijo del cielo” fue permanecer hierático y mudo en su sitial,
el gobierno quedó en manos de una cohorte de chambelanes, ministros y
hombres de confianza… Las puñaladas por el acceso al poder se sucedieron:
conspiraciones, peleas y traiciones estaban a la orden del día. Poco a poco,
un grupo de subalternos del emperador acabó con toda oposición, formando un
equipo de gobierno más o menos estable. Y ese fue el momento elegido por Wu
Ding para recuperar el habla y asumir al fin sus responsabilidades, una vez
ya estaba rodeado de un equipo de consejeros en los que podía confiar…
Eliminados ya por pura selección natural aquellos elementos más traidores
y/o pusilánimes. Interesante lección la de Wu Ding: a veces es útil mantener
el silencio hasta que la correlación de fuerzas te sea favorable.

(O a veces es importante mantenerse
callado en según qué momentos por otro motivo: como dijo el gran Groucho
Marx, “mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas
definitivamente”).
Y no nos movemos de tierras orientales
para explicar otras dos jugosas historias silenciosas: una en China y otra
en Japón. Le cederé la palabra a David Le Breton, en su libro
El silencio:
“En la China
de los años treinta, la búsqueda de Kazantzaki le lleva a un templo de
Pekín, donde asiste a un concierto silencioso. Los músicos ocupan su lugar,
ajustan sus instrumentos. «El viejo maestro inicia el gesto de golpear sus
manos, pero sus palmas se detienen justo antes de tocarse. Es la señal que
abre este sorprendente concierto mudo. Los violinistas levantan sus arcos y
los flautistas ajustan los instrumentos en sus labios, al tiempo que sus
dedos se desplazan rápidamente por los agujeros. Silencio absoluto... No se
oye nada. Es como si fuese un concierto que tuviese lugar muy lejos [...]» J.Pezeu-Massabuau hace asimismo referencia a antiguas fiestas japonesas
donde se daban, en secreto, conciertos de silencio: «Cada uno escuchaba, y
lo que oía en él nadie habría sabido repetirlo»". Impresionante,
¿verdad? Conciertos en los que no se toca una sola nota… ¿Qué se escucha en
ellos? La situación absurda fuerza a escuchar primero los sonidos del
entorno, la música del mundo (“la música es constante, sólo la
escucha es intermitente”, dice H. D. Thoreau), y, al cabo de un rato, oímos
nuestra propia música interior: el sonido del cerebro, el susurro de
nuestras neuronas formando pensamientos, el chisporroteo de nuestros
recuerdos, melodías interiores y reflexiones tomando forma, guiados por el
silencio de los músicos. “Nadie habría sabido repetirlo”, en efecto: la
escucha de la nada acaba siendo algo personal e intransferible.
 Dos ejemplos modernos de música
silenciosa: el compositor John Cage (jaja, nada que ver con el
Bizcochito de Ally McBeal) tiene una famosa pieza llamada 4’33’’,
compuesta en 1952 y, según leo: “dividida en tres movimientos, puede ser
interpretada por cualquier instrumento o combinación de instrumentos”. Y
tanto que puede, ya que la obra consiste en 4’33’’ de silencio absoluto…
Igual que el concierto que dirigió el extravagante artista Tres (sí,
aparentemente ese es su nombre) el 21 de Junio de 2002 en el Born de
Barcelona. La Banda Municipal de la ciudad tocó silenciosamente durante
treinta minutos, ante un público entregado que acabó pidiendo un bis… Le
podéis ver en la foto superior.
Dos ejemplos modernos de música
silenciosa: el compositor John Cage (jaja, nada que ver con el
Bizcochito de Ally McBeal) tiene una famosa pieza llamada 4’33’’,
compuesta en 1952 y, según leo: “dividida en tres movimientos, puede ser
interpretada por cualquier instrumento o combinación de instrumentos”. Y
tanto que puede, ya que la obra consiste en 4’33’’ de silencio absoluto…
Igual que el concierto que dirigió el extravagante artista Tres (sí,
aparentemente ese es su nombre) el 21 de Junio de 2002 en el Born de
Barcelona. La Banda Municipal de la ciudad tocó silenciosamente durante
treinta minutos, ante un público entregado que acabó pidiendo un bis… Le
podéis ver en la foto superior.
Y me despido por ahora con un extracto
del libro Las catilinarias, de mi adorada Amélie Nothomb, en
el que veremos un ejemplo de lo que hablábamos antes sobre silencios
agradables y desagradables. Y aún añado un último ejemplo de silencio agradable:
el que se instaurará cuando acabe al fin el rollo que os estoy contando.
¡Nos leemos en el próximo Seré Breve!
“Al principio entré confiado en el
silencio del señor Bernardin. Parecía fácil. Bastaba con no mover los
labios, con no buscar la frase adecuada. Por desgracia, no todos los
mutismos se parecen: el de Juliette era un universo acolchado, rico en
promesas y poblado de animales mitológicos; en cambio el de Bernardin
crispaba desde el vestíbulo y reducía al ser humano a materia indigente.
Intenté resistir al máximo como un buceador que intenta prolongar una apnea.
Dado su silencio, la presencia de nuestro vecino se convertía en algo
terrible. Se me humedecían las manos y la lengua se me secaba”.