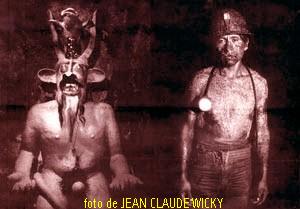|
|
|
| CUENTOS DE LA MINA | |
|
Por Víctor Montoya |
|
| EL ULTIMO PIJCHEO | |
|
El minero, tras andar agazapado bajo las bóvedas del rajo, saltando profundos buzones y eludiendo las salientes de las rocas, llegó a la galería del Tío, la imagen diabólica del espíritu protector de la mina. Se sentó sobre el callapo, testigo mudo de los sufrimientos y las leyendas que encierran los socavones de la montaña, y sacó su ch’uspa de coca para pijchar por última vez.
El
Tío, acostumbrado a vivir entre galerías húmedas y oscuros pasadizos,
con temperaturas frías y temperaturas sofocantes, lo miró en silencio
pero atento a lo que hacía. El minero, consciente de que no podía
empezar a pijchar sin antes tributarle al soberano de las
tinieblas, arrojó un puñado de hojas de coca al pie de su trono, ch’alló
la galería y encendió dos k’uyunas con la misma cerilla; uno
para él y otro para ofrecérselo al Tío, quien no consumía las hojas
de coca para atenuar los efectos de la altura y el aire enrarecido en la
galería, sino para acompañar a los mineros que necesitaban confesarle
sus penas y alegrías. El
minero aspiró el humo del k’uyuna y tosió como si se
desgarraran sus pulmones, sorbió un trago de quemapecho y éste
se le endulzó en la boca, lo mismo que el akullico que mantenía
entre los molares y la mejilla. No pensó en nada. Se mantuvo tranquilo
y en silencio, hasta que de súbito, sin atinar siquiera a comprender lo
que sucedía, vio que el Tío se iluminó como una lámpara encendida.
Entonces, sólo entonces, aterrado por la imagen diabólica que lo
miraba sonriente, se levantó de un salto y se aprestó a salir de la
galería; pero el Tío lo atrapó con sus garras y, con una voz que
parecía salir desde el fondo de la montaña, le dijo: —¡Quédate!
No tengas miedo… El
minero, que por un instante parecía haber perdido el alma, volvió a
sentarse sobre el callapo, los nervios en tensión y los pelos de
punta. —Cálmate
—le dijo—. Sé que ésta es la última vez que vienes a pijchar
en mi galería. El
minero se quedó mirándolo de punta a punta. Era la primera vez que el
Tío se movía y hablaba con propiedades humanas. —Lo
que más me duele es que soy el último de los últimos mineros que han
quedado en el campamento, donde los techos de calamina, en las noches de
frío y ventarrón, parecen fantasmas clamando sus ayes de dolor
—explicó el minero, intentando desahogar las penas de su corazón—.
Ahora comprendo mejor que todo lo que un día tiene un principio, otro día
está condenado a tener su final..., un final que de seguro está ya
escrito en las hojas de la coca, porque todo lo que un día nos da la Pachamama, otro día nos lo quita el destino... El
Tío echó una bocanada de humo, reacomodándose en su trono labrado
entre las rocas de la galería. Se llevó las manos a la nuca y, mirándolo
como si se lo tragara con los ojos, preguntó: —Y
ahora que han cerrado las minas, ¿de qué te sirvieron tus ruegos a
Dios y a la Virgen del Socavón? El
minero, cuya fisonomía era distinta a la del indígena de tierra
adentro, se quedó callado y pensativo; tenía la barba crecida, los
ojos claros y la piel endurecida por las inclemencias del altiplano.
Escupió una saliva verdosa cerca de sus botas de agua, enderezó la
espalda, levantó la mirada, enseñó los dientes manchados por las
hojas de coca y contestó: —No
todos mis ruegos han sido escuchados ni todos mis deseos se han
cumplido. Mis sueños se han tornado en pesadillas y mi vida está
condenada a terminar entre quienes dejaron sus pulmones en las entrañas
de la tierra… El
Tío le escuchó atento, los ojos llameantes y las orejas en punta, como
quien trata de interpretar las palabras del viento, hasta cuando el
minero, que parecía haber terminado de pijchar, quiso levantarse
del callapo. Entonces el Tío se incorporó de su trono, lo abordó
por la espalda y le dijo en tono suplicante: —No
me abandones. Si contigo entré en los socavones, contigo quiero irme.
Soy tu hechura y formo parte de tu vida. —Eso no es cierto —negó el minero, enfrentándose al Tío cara a cara—. No te hice a mi imagen ni semejanza. Tú, que fuiste derrotado por el arcángel San Miguel y condenado a vagar entre las llamas del infierno, llegaste a las minas una noche de tormenta, acompañado por Juan del Valle, el prospector de la corona española que quiso encontrar los mismos filones de plata que otros explotaban a manos llenas en el Cerro Rico de Potosí. Trescientos años más adelante, tú, abandonado por el conquistador a tu suerte, te convertiste en el Tío de las minas y los mineros… —Eso
tampoco es cierto —replicó el Tío, pijchando hojas de coca y
haciendo chispear la brasa del k’uyuna en la boca—. No soy un
diablo traído en las carabelas de los conquistadores, sino la deidad
sagrada y mitológica de los urus, entre quienes cuidé de los animales
silvestres desde los albores del Mundo, hasta que cierto día, al
enterarme que los hombres me dieron la espalda para adorar a otro dios más
luminoso y poderoso, opté por vengarme de la traición acumulando el
fuego volcánico de las montañas, en cuyas entrañas atronaron voces más
fuertes que los truenos. Me cargué de coraje y de un solo resoplido
elevé huracanes de fuego y humo por los cielos. Pero el dios Inti, que
tenía más luminosidad que todos los fuegos juntos, resistió a mi
embestida, despejó los humos asfixiantes con su brillo y volvió a
iluminar el cielo y la tierra de los urus, devolviéndoles el amor y la
calma. Mas como soy un ser vengativo, que no soporta la traición ni el
olvido, decidí castigar de la manera más cruel a los descendientes de
los hombres que moldeé en arcilla a orillas del lago Uru-Uru. Así,
remontado en cólera y dispuesto a vengar mi honor herido, envié una
enorme serpiente por los cerros de la zona Sur; por las serranías de
Kala-Kala un lagarto con proporciones de dragón; por las pampas del
Este millares de hormigas voraces; y por la región Norte un sapo
gigantesco y terrible. Eran las cuatro plagas, como los jinetes del
Apocalipsis, dispuestos a cumplir con el holocausto del que no se salvaría
nadie. En ese trance apareció la ñusta
Anti-Wara, encandilada como una
flor hecha de fuego y de nácar, sin explicar de dónde venía ni qué
intenciones tenía; llevaba en la cabeza una diadema de arco iris y en
la mano una espada como símbolo de justicia; era blanca y esbelta; tenía
los cabellos recogidos en trenzas y la allmilla ceñida por una
aureola luminosa que desprendía aspas bajo la luz de la luna. Su poder
era tan grande y temible que, lanzando rayos mortíferos con su espada,
convirtió a los animales feroces en piedras y a las hormigas en arena;
a la serpiente, que reptaba sobre los cerros extendidos a lo largo de
Vinto y Chiripujio, la partió de un solo tajo, confundiendo su cuerpo
con las peñas y colinas; al lagarto, que avanzaba azotando el aire con
su cola de saurio y devorando con avidez los sembradíos y ganados, le
arrancó la cabeza del cuerpo y con su sangre formó la laguna de Kala-Kala,
que todavía hoy, a una hora determinada del atardecer, se torna rojiza
ante las miradas atónitas de los pobladores; al sapo de cuerpo ventrudo
y escamoso, que daba saltos arrasando todo cuanto encontraba a su paso,
lo mató con una honda cuya piedra se le clavó en el pescuezo como el
pedernal de una lanza; a las hormigas, que parecían hervir en un
hormiguero cerca del río Tagarete, las trocó en arenas y las esparció
en la pampa cual dunas arremolinadas por las corrientes del viento… —Es
decir, ¿las cuatro plagas fueron vencidas por los poderes divinos de la
ñusta Anti-Wara? —preguntó el minero, maravillado por el relato fantástico
del Tío. —Así
es, qhoya loco —contestó con un suspiro que le penetró en el
alma—. Muertos mis aliados, no tuve más remedio que esconderme en las
entrañas de la montaña, para evitar que la flamígera espada de la ñusta
Anti-Wara me fulminara el cuerpo. Desde entonces, como un monstruo
despreciado por la luz solar, habito en las entrañas de la cordillera
andina, donde los mineros me ayudaron a construir mi reino en medio de
la oscuridad y el silencio… —¿O
sea que tú eras Huari, el dios mitológico de los urus? —Así
es, qhoya loco —contestó hinchando el pecho con cierto aire de
orgullo y añoranza—. De dios protector de los urus y los rebaños
silvestres, me he convertido en el Supay protector y benefactor de los
mineros, quienes, merced a sus supersticiones y creencias
pagano-religiosas, me confunden con Lucifer y con la deidad protectora
de las riquezas de la mina, donde me tratan con temor, cariño y
respeto. El
minero clavó la mirada en el suelo y siguió pijchando las hojas
de coca, mientras el akullico, que parecía un puño encajado
entre sus molares y su mejilla derecha, empezaba a mezclarse con la lejía
y la saliva, para luego destilar su jugo estimulante y penetrar en la
sangre a través de las membranas mucosas de la boca, dándole una
sensación de bienestar y permitiéndole aliviar el sueño, la sed y el
hambre. Pasado un tiempo, el minero volvió a levantar la mirada, escupió
una saliva verdosa con la destreza de una llama y preguntó: —¿Y
desde cuándo te llaman Tío? —Desde
cuando los primeros mineros entraron en mi humeante cueva, horadando las
rocas como topos humanos. Aquí me encontraron transformado en roca de
la roca, en polvo del polvo y en barro del barro. Pero como ellos tenían
miedo a la oscuridad y el silencio, y cargaban ya en su mente las imágenes
demoníacas que les inculcaron los hombres blancos, reconstruyeron mi
imagen en cuarzo y barro mineralizado, dándome formas desproporcionadas
y terroríficas. Me pusieron ojos de cristal, cachos de macho cabrío,
orejas largas, nariz horrible, dientes sobrenaturales y un enorme pene
para penetrar las rocas y reventar las vetas. A mí, que era bello y
sumiso como la vicuña, me hicieron feo y feroz como el diablo del
infierno. Me bautizaron con el nombre de Tío y empezaron a rendirme
tributos y pleitesía. —¿Y
por qué? —indagó el minero, mirándolo de reojo y metiéndose una
hoja de coca en la boca. —¿Cómo
que por qué, carajo? —se enojó el Tío, acercando sus ojos hacia los
ojos del minero y levantando la voz que resopló en la galería—. Me
rinden tributo porque soy el amo y señor de los recintos de la
oscuridad y de las riquezas minerales que encierra el subsuelo. Soy uno
de los espíritus masculinos de la fertilidad que fecunda a la
Pachamama. Puedo ser dadivoso con quienes me rinden pleitesía con
sumisión y respeto, y puedo ser cruel con quienes me ignoran y no
cumplen sus obligaciones conmigo. Así, cuando tengo hambre, si no me
ofrendan sangre de llamas, corderos y gallos sacrificados, me trago a
uno de los mineros para saciar mi hambre y me bebo su sangre para
aplacar mi sed…. El pijcheo del primer viernes de cada mes,
como tú bien sabes, es una vieja costumbre a través de la cual se le
rinde honor a la Pachamama, la diosa andina de la tierra; pero también
es una forma de tributar alimentos a mi persona, porque soy dios y
diablo al mismo tiempo, y el único dueño de las vetas que los mineros
explotan en mis galerías. El pijcheo es una forma de
congraciarse conmigo, a fin de que los proteja de las enfermedades y los
ampare de los peligros… Ya sé que por ahí cuentan la leyenda de que
las hojas de la coca son los residuos de una doncella presumida, quien
solía burlarse del amor de los hombres incautos a poco de ofrecerles su
cuerpo y sus encantos, hasta que los yatiris y amautas del
incario, en su afán de evitar que los hombres perdieran la cabeza y se
quitaran la vida lanzándose al precipicio, solicitaron la muerte de la
doncella, cuyo cuerpo fue seccionado y enterrado en los descuelgues del
macizo andino. En esos mismos lugares, donde fueron enterrados sus
despojos, brotaron los arbustos verdes, que tenían la propiedad de
adormecer la mente de los hombres, saciar a los hambrientos, dar fuerza
a los cansados y hacer olvidar sus miserias a los desdichados. Así es
como los hijos del Sol, considerándola hoja prodigiosa y sagrada,
empezaron a masticar y extraer el jugo de la coca, no sólo con fines
medicinales, sino también con el propósito de rendirle culto a la
Pachamama, quien tuvo la gracia de trocar el cuerpo de la doncella en un
prodigioso arbusto. Durante la colonia, el pijcheo, que comenzó
como un acto sagrado entre los incas, se generalizó entre los mitayos
que trabajaban en la explotación de las minas, una tradición que se ha
conservado hasta nuestros días, debido a que los mineros que mastican
hojas de coca rinden más y comen menos... —Así
es, querido Tío —dijo el minero, manteniendo la distancia y el
respeto que siempre le ha tenido—. Tú eres el dueño y señor de las
riquezas minerales encerradas en los socavones, por eso te rendimos
culto y tributo, pijchando hojas de coca y ch’allándote
con botellas de quemapecho. Dos veces al año, a principios de
febrero y agosto, meses del diablo, preparamos convites especiales en tu
honor, ofrendándote, además de coca, alcohol y k’uyunas, la
sangre de una llama blanca sacrificada en la wilancha. La
ceremonia se realiza a la entrada del socavón. La tierra, en el lugar
de mayor tránsito, en el sitio donde fue hollada y violada por el
hombre, recibe ofrendas líquidas y sólidas para calmar tu ira y la ira
de la Pachamama. Se pijcha y se procede a la ch’alla,
rompiendo botellas de quemapecho. Asimismo se t’inkancha
con serpentinas y mixturas la achura, las vetas, los parajes, las
herramientas, tu cuerpo y tu trono, sin dejar de agradecer a la
Pachamama, quien nos alimenta con los frutos de su vientre. Al final de
la ceremonia, luego de quemar los huesos de la llama y aventar sus
cenizas hacia donde moran los mallkus de las montañas, se
saborean las delicias del qaraku, en medio de un ámbito saturado
por el humo de la q’oa. Al salir de la mina, como es de tu
conocimiento y consentimiento, nos entregamos desenfrenadamente a la
fiesta, en la que se baila y canta al ritmo de sicus, zampoñas y
tambores, acompañados de ingentes cantidades de quemapecho,
porque el alcohol, aparte de ser un medio de enlace entre las fuerzas
divinas y terrenales, es una bebida espirituosa que tiene el poder y la
magia de mostrarnos otro mundo distinto del que vemos cada día. El
Tío se paseaba por la galería, muy cerca de su trono, haciendo tric-trac
con sus pezuñas que rozaban sobre el ripio, mientras el minero, el k’uyuna
en la boca y la ch’uspa de coca en la mano, lo miraba de cuerpo
entero, iluminado por esa imagen diabólica que lo impactó desde el
primer día. El Tío estaba igual que siempre: las orejas largas y
puntiagudas, los cachos crecidos sobre la frente, la nariz retorcida,
los ojos saltones, las garras de felino y el pene grande y erecto. El
minero siguió sentado sobre el callapo, sin premuras ni
obligaciones laborales. Al fin y al cabo, era la última vez que estaba
con el Tío y la última vez que pijchaba en esa galería, donde
los mineros dejaron sus pulmones y su vida. El Tío, oscilándose como
el cabo de una vela y haciendo crujir las afiladas garras de sus dedos,
se acercó hacia el minero, y éste le disparó la pregunta: —¿Por
qué no permites que las mujeres entren en tu cueva? ¿Será porque
fuiste vencido por la ñusta Anti-Wara, quien, además de parecerse a la
Virgen del Socavón, convirtió en piedra a la serpiente, al lagarto, al
sapo y a las hormigas? —No
es por eso —contestó el Tío, volviéndose a sentar en su trono—.
No las dejo entrar por temor a que sus menstruaciones hagan desaparecer
las vetas y para evitar que la Chinasupay se me arrebate en una tormenta
de celos. El
minero se quedó pensativo, como poniendo en duda las palabras, pues sabía
que el Tío gustaba de las doncellas del campamento, y conocía sus
andanzas y aventuras amorosas, a cuan más osadas y despiadadas. —Ahora que estamos solos, hablando en intimidad de tus orígenes y de las ceremonias rituales, quisiera saber cómo y cuándo haces el amor con la Chinasupay, si siempre que entró en tu galería estás solo, como meditando en tu trono... —¡Deja
ya de preguntar, carajo! —exclamó el Tío. Frunció el ceño y enseñó
los colmillos, mientras el humo del k’uyuna le cubría la parte
superior del rostro. El
minero, de puro susto, amarró su ch’uspa y encorchó su
botella de quemapecho. Se levantó del callapo, consciente
de que él y el Tío eran los últimos que habían quedado en medio del
laberinto de las galerías. Quiso despedirse amigablemente, pero el Tío
lo agarró por los brazos y, suplicándole con gran dolor y lágrimas,
le dijo: —Llévame
ahora contigo. No quiero volver a ser roca de la roca, polvo del polvo
ni barro del barro... El
minero, aunque compartía el dolor del Tío, como si fuese su propio
dolor, se inclinó hacía atrás y balbuceó: —Si
la mina es tu reino y tu dominio, ¿por qué quieres irte ahora conmigo? El
Tío, cuya imagen era proyectada contra las rocas por la luz de la lámpara,
lo miró haciendo rotar sus ojos de cristal. Escupió la colilla del k’uyuna
y dijo a voz en grito: —¿No
te das cuenta que estás poseído, carajo? ¿Que estoy encarnado en tu
cuerpo, que formo parte de tu sangre y de tus huesos?... El minero quedó estupefacto. Se retiró asaltado por el pánico y abandonó la galería, sin volver la mirada hacia donde estaba el trono del Tío, quien, por última vez, soltó una carcajada diabólica que de a poco se fue tornando en el tañido de un llanto.
|
|