
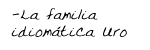 |
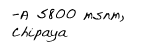 |
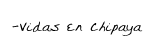 |
 |
 |
|
Fotos
y texto de Hans Huerto. Vidas en Chipaya Jorge tiene seis años, maneja un pobre español y un traviesísimo uro que le permite hablar de los extraños sin que estos le entiendan. Jorge pastorea todo el día en las extensas llanuras de su pueblo, Chipaya, junto con otros niños, seguramente primos y hermanos, jugando a que no viven ahí. En una alfombra de ichu y líquenes salinos los escondites no se encuentran fácilmente, por lo que estos recreos ni siquiera se intentan. Para llegar al hogar de Jorge hay que pisar suelo boliviano y, desde la ciudad de Oruro, tomar un bus a Huachacalla. Este camino ofreció aquella noche una sinfonía agresiva de truenos, con un juego de luces serpenteantes en el cielo; momento ideal para introducir un soundtrack, gracias a digitales adminículos de la modernidad, y darle música a la obscuridad intermitentemente iluminada. La lluvia y el fango del camino nos atascan y nos empujan fuera del cálido asiento a colaborar con el desatasque. El frío y la noche a la intemperie de una puna de mas de 5000msnm nos empuja nuevamente al feliz asiento, incluso para pernoctar en él ya habiendo llegado a una Huachacalla falta de luz. La dureza de las articulaciones congeladas despierta a la fuerza y a la luz del día contemplamos el pueblo. Colinas nubladas lo cercan y casas de barro de dos pisos demarcan la plaza. De pronto un estruendo, una manada perros huyendo y unas risas terminan de despertarnos y salimos en busca de transporte hacia nuestro destino final. Aquí ya no existe el transporte público, así que en adelante solo habrá forma de llegar mediante transporte privado, el cual nos deshace el presupuesto.
Luego de tres días continuos de viaje, y habiendo cruzado un río en camioneta, el pueblo se va dibujando en el horizonte, al aparecer las primeras cabañas hechas de barro. El mediodía y la cercanía de la fiestas nacionales mantienen a gran parte del pueblo en la iglesia, lo cual es propicio par el trabajo que nos lleva para allá: entrevistas a profundidad y contacto con los últimos hablantes del Uro. El ojo curioso de los escasos habitantes en las calles nos permite acercarnos sin que estos se vean avergonzados por la mirada escrutadora de sus vecinos. Los lingüistas despliegan su léxico chipaya, aprendido en clase con Cerrón Palomino en la Católica; pero también es momento de aprovechar la luz para unas fotos y recorrer otras partes del pueblo. Hay tres iglesias en el lugar, cuya población no pasa del millar. La Iglesia católica romana, la del nuevo pacto universal y la mormona conviven extrañamente a 5800 msnm, pero encuentran su reunión en el pequeño cementerio a la entrada del pueblo. A unos quinientos metros del centro del pueblo se encuentra otro grupo grande casas, estas son más rústicas y en este lugar abundan los corrales y los graneros de barro. Aquí es donde conozco a Jorge, con sus pequeñas amigas, que en vez de muñecas usan en sus juegos crías de su rebaño muertas por la helada de la noche. Desconocen totalmente la ubicación, y aun la existencia, de un país como Perú; sin embargo, la serie de carencias de la región hacen que no desconozcan el sentido del dinero y el lucro, pues aun ellos pedían un boliviano por foto. Ante la negativa de este seudo turista indignado por un gesto tan mundano de una personita tan poco mundana, además de una conversación bien llevada y poco interesada, los niños continuaron la plática. De la escuela a la casa y de la casa a pastorear es a lo que se resume su rutina. Crecen sin Beyblade, smog ni Bush. De vuelta a la plaza vemos la humilde feria del pueblo, el colegio (que tiene instrucción hasta cuarto de secundaria) y la alcaldía, atrás de la cual nos instalamos para pasar la noche. Un frío guiso de llama con chuño negro y arroz nos mantiene despiertos para compartir con los lugareños sus vivencias, los chasquidos de sus lenguas y su calor. Lamentablemente, el aislamiento y las fiestas patrias bolivianas juegan en contra de nosotros, y así, el último camión que regresaba hasta Oruro (civilización occidental) partía aquella misma tarde. No habría más transporte hasta dentro de una semana, por lo que hubo que partir, con cierta insatisfacción, pero con el deseo de volver y admirar la tranquilidad de estas punas solitarias, que albergan, en el calor su ichu a esta etnia que no se resigna a perder su identidad, y su lengua que es donde finalmente reside aquella. Luego de 9 horas
en la tolva descubierta de una camión, y echados obre balones
de gas, llegamos de madrugada a Oruro. 9 horas viéndonos
las caras, así que el paisaje urbano resulta un poco chocante,
en contraste con lo último que vimos de Chipaya, y con lo
último que oímos de ella: la dulzura de sus voces.
|