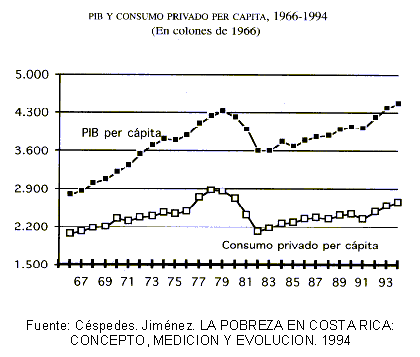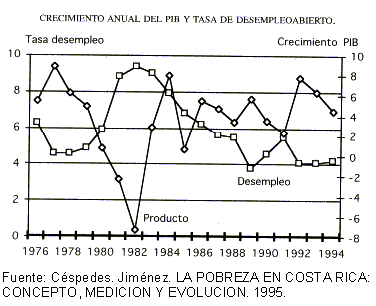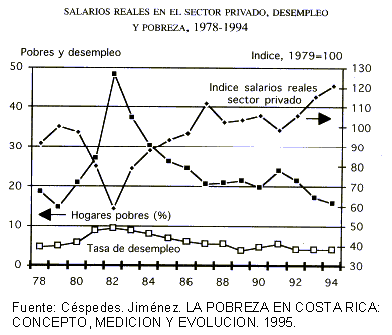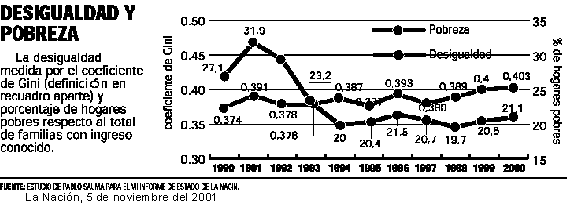Por
Lic. Gabriel Leandro, M.B.A.
Economista
La
pobreza es un fenómeno sumamente complejo y como tal
posee múltiples dimensiones. Aspectos de carácter económico,
estructural, político, social, entre otros se combinan,
además de las distintas políticas públicas desarrolladas
en esta materia. Este capítulo no pretende agotar el
tema de las causas de la pobreza, ya que éstas, como
se ha dicho, son sumamente complejas y abarca muchas
dimensiones distintas. Sin embargo a continuación se
tratarán los principales aspectos relacionados por los
investigadores como los causantes de la pobreza, haciendo
énfasis en el caso de Costa Rica en la mayoría de los
casos. Cabe resaltar que en otras naciones se han presentado
otros factores importantes en relación con la pobreza,
como lo son la inestabilidad política y militar, las
duras condiciones del clima, los altos niveles de endeudamiento
externo de muchos países, el acelerado crecimiento de
la población, enfermedades, epidemias, entre otros.
El
ciclo económico es considerado por la mayoría de los
investigadores y expertos como uno de los principales
determinantes de la pobreza. Esto se da ya que en las
fases recesivas del ciclo económico el nivel de ingreso
de la sociedad tiende a disminuir, el consumo y la inversión
se contraen, generando incrementos en los niveles de
desempleo, y consecuentemente incrementos en los niveles
de pobreza. Muchas familias que se encuentran en situaciones
vulnerables caen en la pobreza fácilmente en estas épocas.
También durante las recesiones los salarios caen, con
lo cual se vuelve más difícil adquirir los bienes básicos.
Para ilustrar esto se presentan las siguientes gráficas,
tomadas todas de Céspedes y Jiménez (1995). Así se puede
notar que tanto el PIB per
cápita y el consumo familiar privado per
cápita llevaban una tendencia creciente durante los
años 60´s y 70´s, periodos en los que los niveles de pobreza se redujeron
significativamente. A inicios de la década de los 80´s
se da el periodo de crisis, con el cual cae fuertemente
el PIB per cápita y el consumo.
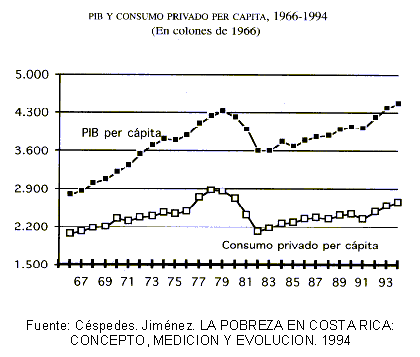
La
producción llega a tener tasas de crecimiento negativas
durante los años de crisis, lo que repercute en tasas
de desempleo cercanas al 10%, y disminuciones en los
salarios reales.
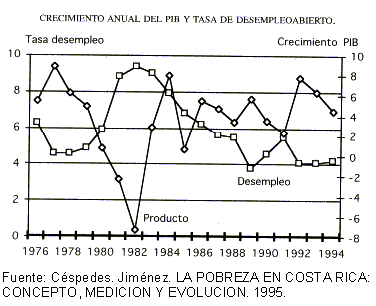
Es
de este modo que los niveles de pobreza se incrementan
en una proporción muy elevada, pues se habían reducido
a tasas de alrededor del 20% a finales de la década
de 1970, hasta niveles de un poco más del 50% de los
hogares costarricenses en 1982.

Luego
de la crisis, la reactivación de la producción y la
inversión lograron volver a generar empleo suficiente
y los niveles de pobreza disminuyeron en forma paulatina
hasta alcanzar sus niveles más bajos en 1994 (20%),
año a partir del cual la pobreza tiende a situarse alrededor
de esa cifra. Se dan incrementos ligeros en 1995 y 1996,
este último año en el cual también se da un estancamiento
de la actividad productiva. Desde 1998 las tasas de
pobreza tienden ligeramente al alza, a pesar de que
en algunos de esos años se dan fuertes tasas de crecimiento
del Producto Interno Bruto. Esto se atribuye principalmente
a que las actividades que han impulsado a la economía
están poco “encadenadas” con el resto del aparato productivo.
Los
niveles de pobreza se han mantenido prácticamente estancados
durante los últimos años, a pesar de todos los recursos
destinados a programas sociales y las elevadas tasas
de crecimiento económico de algunos años. Bien señala
el Estado de la Nación en su sexto informe (2000) al
señalar que “para que se den reducciones en la pobreza
se requiere no sólo crecimiento económico, sino también
aumentos en el empleo, reducciones en el desempleo e
incrementos en los ingresos reales de los ocupados y
las familias”. En el Sétimo Informe del Estado de la
Nación se menciona que “las dinámicas macroeconómica
y sociodemográfica no están contribuyendo a mejorar
la situación de las y los costarricenses de menores
ingresos”. Investigadores como Pablo Sauma,
Miguel Gutiérrez y Juan Diego Trejos apuntan que es importante realizar modificaciones en
la política social y lograr un mayor y más balanceado
crecimiento económico.
Otro
de los factores de gran relevancia en la reducción de
la pobreza, es la capacidad del mercado de trabajo de
generar empleo, de lograr mejores remuneraciones y la
creación de empleos de mayor calidad. Así la gráfica
muestra como en Costa Rica, durante los años de la crisis,
a la vez que se incrementa el desempleo, también caen
los salarios reales y la pobreza se eleva fuertemente.
Pero en los años posteriores a la crisis el mercado
laboral fue capaz de generar empleo (las tasas de desempleo
llegan a bajar hasta el 4%), los salarios reales se
incrementan y la pobreza disminuye. Esta tendencia se
observa a partir de 1983, y se mantiene, excepto en
1991.
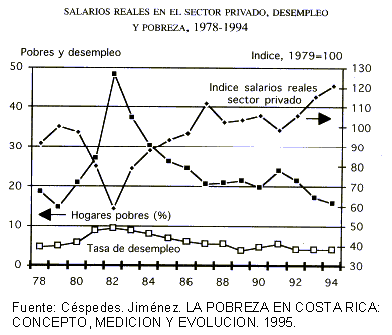
Este
comportamiento del mercado de trabajo es atribuido por
varios investigadores a la inversión realizada en salud,
educación e infraestructura básica durante las décadas
anteriores a la crisis.
Durante
los años recientes las tasas de desempleo se han mantenido
relativamente estables, con algunos incrementos en 1996
y 1999, coincidiendo con incrementos en los niveles
de pobreza.
Ahora
bien, no basta con que simplemente se genere empleo,
sino también es importante propiciar una adecuada inserción
en el mercado laboral, pues “la forma en la que una
persona se inserte en este mercado va a condicionar
en gran medida su probabilidad de caer en situación
de pobreza” (UNICEF, 1998). Así el subempleo y el sector
informal de la economía han crecido durante los últimos
años. En este sentido Trejos (1992) señala que “el desempleo que caracteriza a los
pobres se concentra en las actividades informales, en
particular en las de carácter privado que es donde el
riesgo de pobreza es mayor, especialmente en el caso
de asalariados que desempeñan actividades de gran inestabilidad
y precariedad y están expuestos a más riesgo de pérdida
de empleo”.
Otros
aspectos también son importantes en este sentido, pues
se ha llegado a determinar que la mayoría de los hogares
pobres dependen del salario como fuente principal de
ingreso, de donde resalta la importancia del tipo y
calidad del empleo, y de la evolución de los salarios
reales. Así las familias dedicadas a actividades agrícolas
y empleo que requieren poca calificación han sido más
vulnerables a caer en la pobreza.
La
teoría no deja totalmente clara la relación entre distribución
y pobreza, aspecto que se mencionó brevemente cuando
se habló de la pobreza relativa. Sin embargo se ha observado
en muchos países que “una distribución equitativa de
los ingresos puede jugar un papel muy importante en
el dinamismo de la economía” (UNICEF, 1998).
La
distribución del ingreso puede ser muy dispar en los
distintos países, como lo resalta el sitio de internet http://www.eurosur.org:
“Gracias a sus inversiones en recursos humanos, algunos
países han conseguido asociar crecimiento económico
y reducción de las desigualdades. Dentro de los mismos
países varían enormemente los niveles de desigualdad;
en las naciones desarrolladas, la diferencia entre el
20% de las familias más ricas y el 20% más pobres va
de 4,34 a 1 en Japón, hasta de 9,6 a 1 en el Reino Unido;
entre las naciones más pobres, las disparidades son
de una amplitud comparable en una gran parte de Asia,
donde son de 6 a 1 de media y en el oeste de este continente,
en el que la media es de 7 a 1. Pero en la mayor parte
de África las diferencias son aún más fuertes (13 a
1 de media) y llegan al máximo en América Latina (17,5
a 1 de media)”.
En
Costa Rica a partir de los años 60´s la brechas se disminuyeron significativamente,
y en los años de la crisis no se observaron cambios
importantes. Durante los últimos años, la desigualdad
medida a través del coeficiente de Gini,
ha tendido a incrementarse, lo que el investigador Pablo
Sauma relaciona con “el tipo
de crecimiento económico que experimenta el país, muy
concentrado en actividades que no se encadenan de manera
adecuada con el resto de la economía” (La Nación, 5
de noviembre del 2001).
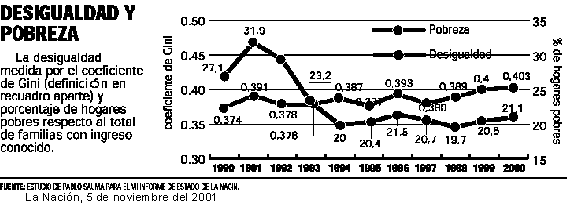
Aunque
por estratos socioeconómicos no se han observado fuertes
cambios, la estructura por edades si se ha alterado.
Como lo señala la UNICEF (1998), los empleados con edades
intermedias, 20 a 29 años, han sido los que han logrado
mayores incrementos del ingreso, no así los ocupados
de más de 60 años, cuyo ingreso más bien ha caído. En
consecuencia la proporción de personas pobres mayores
de 60 años ha aumentado de 4.1 en 1980 a 7.1 en 1994.
Según
el Banco Mundial existen importantes razones para preocuparse
por el problema de la desigualdad, entre las que destacan:
· Recientes
estudios empíricos han examinado el vínculo entre desigualdad
y crecimiento, encontrando una relación negativa, en
especial cuando se mira el impacto de la distribución
de activos y del crecimiento. Estos estudios afirman
que cuanto más igual es la distribución de activos,
como la tierra, mayores serán las tasas de crecimiento.
· Si
la reducción de la pobreza es muy lenta, entonces es
necesario replantear políticas públicas para redistribuir
el ingreso, desde redes de protección social a gastos
sociales.
· La
desigualdad, independientemente del nivel de pobreza,
puede tener un importante impacto sobre indicadores
de salud, tales como tasas de enfermedades y de mortalidad.
Según
el Banco Mundial “hay varios canales por los cuales
la desigualdad influye en los resultados económicos
y sociales. Con mercados de capital imperfectos, los
ciudadanos con bajos niveles de ingresos y poco aval
para préstamos pueden encontrar un acceso reducido al
capital. Esto les impedirá salir de la pobreza y al
mismo tiempo distorsionará la distribución de recursos
en la economía, y por tanto disminuirá las tasas de
crecimiento. Las perspectivas de crecimiento económico
también pueden ser influenciadas negativamente por la
desigualdad a través del sistema de impuestos. Este
sería el caso si – desde una perspectiva de política
económica- la desigualdad llevara hacia una estructura
de impuestos ineficiente” (Banco Mundial, PovertyNet).
A
partir de los años setenta el nivel de escolaridad de
la población costarricense empezó a incrementarse significativamente,
gracias a los programas de alfabetización y universalización
de la educación. Es así como “el nivel educativo se
ha convertido en un factor cada vez más determinante
de la inserción en el mercado laboral y con ella del
riesgo de pobreza” (UNICEF, 1998). La siguiente tabla
muestra la evolución de la escolaridad de la población
nacional por grupos erarios.
| Costa
Rica: Años promedio de educación de la población
de
10 años y más, 1950-1991 |
| Grupos
de edad |
1950 |
1963 |
1973 |
1984 |
1991 |
| De
10 a 14 años |
2.85 |
3.48 |
4.51 |
4.68 |
4.34 |
| De
15 a 19 años |
4.06 |
5.02 |
6.45 |
7.26 |
7.14 |
| De
25 y más años |
4.12 |
4.41 |
5.45 |
6.66 |
6.45 |
Fuente: UNICEF, 1998.
Las
personas con mayor nivel educativo han experimentado
una mejor inserción en el mercado laboral y a su vez
menores niveles de pobreza. Así en los hogares donde
el jefe de familia posee mayores estudios la pobreza
es menos frecuente. A partir de 1987 se ha observado
la tendencia de que los trabajadores sin educación han
visto disminuidos sus niveles de ingreso, mientras que
el ingreso real de los más educados se ha elevado.
En
los hogares del primer quintil de ingresos se observa
una mayor incidencia de hogares jefeados por mujeres, proporción que para 1999 el 31%, mucho
mayor que la proporción a nivel nacional que fue del
23.1% ese año. Varios estudios señalan que no solo la
incidencia de la pobreza es mayor en los hogares jefeados
por mujeres, sino que su pobreza es más intensa, o sea
que un mayor porcentaje está en pobreza extrema. Trejos (citado por UNICEF, 1998) señala que “a pesar de que
la jefatura masculina sea la predominante en los hogares
costarricenses la probabilidad de pobreza se duplica
en el caso de que la mujer esté al frente del hogar”.
A la mujer le es más difícil insertarse en el mercado
laboral, y además sufre mayores discriminaciones. El
sitio www.eurosur.org
señala en este sentido que “todas estas dificultades
afectan más a las mujeres que a los hombres, lo que
agrava aún más el problema de la situación respectiva
de unas y otros. A pesar de la protección jurídica e
institucional, esta desigualdad persiste y se extiende.
El rostro de la pobreza en el mundo es cada día más
femenino”.
Uno
de los rasgos más característicos de los hogares pobres
es su mayor tamaño con respecto a los hogares no pobres,
diferencia que radica principalmente en el número de
niños.
Muchos
investigadores consideran que si cada familia tuviera
menos niños su pobreza disminuiría considerablemente,
aunque no lo estiman como el principal determinante,
pues se le asigna mayor importancia a la educación,
a la condición laboral del jefe de familia y al número
de personas laborando en el hogar.
En
1999 cada hogar pobre estaba compuesto en promedio por
4.7 miembros frente a 3.9 miembros de los hogares no
pobres, y en los hogares pobres la relación de dependencia
demográfica fue de 1.1, casi el doble de los hogares
no pobres, o sea había en los hogares pobres más niños
y adultos mayores por cada persona en edad laboral.
La
pobreza tiende a darse en forma más amplia e intensa
en las zonas rurales que en las urbanas. Aproximadamente
el 77% de los pobres del mundo en desarrollo viven en
zonas rurales. Las zonas rurales de Costa Rica, en especial
la región Chorotega y la Brunca, son las más pobres, aunque también son poco pobladas.
Paradójicamente la zona menos pobre es la Central y
a su vez concentra el mayor número de pobres del país.
Trejos (1994) llega a la conclusión
de que “la pobreza en Costa Rica es un fenómeno fuertemente
vinculado a la agricultura y más específicamente con
el tipo de agricultura y con el acceso a la tierra”.
Aunque no todas las investigaciones respaldan esta última
afirmación (UNICEF, 1998).
Las
diferencias entre zonas urbanas y rurales también se
notan en otros elementos. Por ejemplo las variables
nivel educativo del jefe de familia y su respectiva
condición de empleo son más importantes en las zonas
urbanas que en las rurales. Lo contrario se da con la
variable nivel educativo de quien crió al jefe de familia,
que es más importante en zona rural que en la urbana.
La
página de internet www.eurosur.org
señala, con respecto a las causas de la pobreza que
“en el plano social, las causas principales (de la pobreza)
son las desigualdades en el reparto de los recursos,
de los servicios y del poder. Estas desigualdades a
veces están institucionalizadas en forma de tierras,
de capital, de infraestructuras, de mercados, de crédito,
de enseñanza y de servicios de información o de asesoría.
Lo mismo ocurre con los servicios sociales: educación,
sanidad, agua potable e higiene pública”.
En
el caso particular de Costa Rica se considera que el
acceso por parte de los pobres a los servicios de salud
es bastante alto, y que tal vez pueda ser un poco más
bajo para los pobres que para los no pobres por dedicarse
muchos de los primeros a actividades informales. Por
otro lado el servicio de agua potable es bastante generalizado,
y el acceso se da en menor medida a los servicios de
electricidad, recolección de basura, teléfono, entre
otros.
Las
condiciones habitacionales varían significativamente
entre los hogares pobres rurales y urbanos. En las zonas
rurales los problemas giran en torno a la condición
de la vivienda y la ausencia de servicios de apoyo,
en cambio en las zonas urbanas la mayoría de los problemas
de vivienda se relacionan con la propiedad de la vivienda
y su estado general.
· Alvarado,
Eduardo. CON LAS EXPECTATIVAS DE SU LADO. La Nación,
20 de julio del 2002, página 23.
· Arias
Sánchez, Oscar. NUEVOS RUMBOS PARA EL DESARROLLO COSTARRICENSE.
Editorial Universitaria Centroamericana, San José, Costa
Rica, 1979.
· Banco
Mundial. INDICADORES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE: MARCO
Y METODOLOGIAS. 1996.
· Case.
Fair. PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA. Cuarta edición. Prentice
Hall Hispanoamericana, México, 1997.
· Céspedes.
Jiménez. LA POBREZA EN COSTA RICA: CONCEPTO, MEDICION
Y EVOLUCION. Estudios 11. Academia de Centroamérica
y Centro Internacional para el Desarrollo Económico.
San José, Costa Rica, 1995.
· COSTA
RICA COMTEMPORANEA: RAICES DEL ESTADO DE LA NACION.
Primera edición. Editorial Universidad de Costa Rica,
San José, Costa Rica, 1999.
· Cuadrado
Roura, Juan. POLITICA ECONOMICA: OBJETIVOS E INSTRUMENTOS.
Segunda edición, McGraw Hill,
Madrid, España, 2001.
· Fallas,
Helio. CRISIS ECONÓMICA EN COSTA RICA. Editorial Nueva
Década, San José, Costa Rica, 1982.
· Jiménez,
Gustavo. GOBIERNO FIJA RUMBO. La Nación, 20 de julio
del 2002, página 22.
· Parkin, Michael. MICROECONOMIA;
VERSION PARA LATINOAMERICA. Quinta Edición. Pearson
Education, México, 2001.
· PNUD.
INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2001. Ediciones Mundi-Prensa,
México, 2001.
· Proyecto
Estado de la Nación. ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE. SEXTO INFORME 1999. PNUD, San José,
Costa Rica, 2000.
· Proyecto
Estado de la Nación. ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE. SETIMO INFORME 2000. PNUD, San José,
Costa Rica, 2001.
· Saborío, Sylvia. ELEMENTOS DE ECONOMIA. 12ª reimpresión de la 1ª edición.
EUNED. San José, Costa Rica, 1994.
· Schubert,
Renate. POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES: ITS DEFINITION,
EXTENT AND IMPLICATIONS. Economics, volume
49/50, Institute for
Scientific Co-operation, Tubingen, Germany, 1994.
· UN
ESTIGMA SOCIAL. Editorial Periódico La Nación, 16 de
noviembre del 2001, página 15.
· UNICEF.
ESTUDIOS SOBRE POBREZA EN COSTA RICA: UNA VISION CRITICA.
1ª edición. UNICEF, San José, Costa Rica, 1998.
Páginas
de internet consultadas:
·
http://www.worldbank.org/poverty
·
http://www.eurosur.org
·
http://www.monografias.com