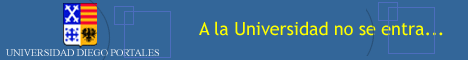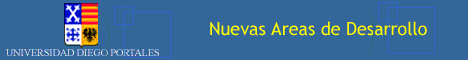|

Pagina Creada por:
Marco A. Farías N. |
|
Etapas de la Vida.
Infancia.
 Es
sabido que el bebé humano depende completamente de sus
cuidadores para sobrevivir. Es
sabido que el bebé humano depende completamente de sus
cuidadores para sobrevivir.
Desde los primeros meses de vida, el bebé ira
ampliando el repertorio de sus conductas a medida que interactúe
con sus cuidadores, estableciendo una relación especial con
ellos. El tipo de vínculo que se desarrolla con la madre en el
primer año de vida se verá reflejado en las relaciones que
mantendrá con los demás y el mundo, en un futuro.
Uno de los primeros logros del bebé es la
capacidad de diferenciarse de la madre y reconocer los límites
de su cuerpo. Esto constituirá la columna vertebral de su
esquema corporal y futura identidad. Al principio necesitará de
su madre para que ella decodifique sus gestos y llantos, que son
la única manera de comunicarse que posee. La madre suele ser la
primera en comprender su lenguaje. Por eso es que se dice que en
un primer momento el mundo del bebé es él y su mamá. Poco a
poco, el bebé necesitará menos de ella para sobrevivir.
Es fundamental que el bebé se reconozca como
una persona separada de su madre y que conforme un esquema
corporal adecuado. La conformación del mismo se logra gracias a
la elaboración de las sensaciones relacionadas con los estados
de necesidad y saciedad (hambre, dolor, sueño, entre otras), y
las relaciones con el medio ambiente. La medida en que sus
necesidades son satisfechas, y la cualidad (el grado en que son
satisfechos) así como también la rapidez de las respuestas de
sus cuidadores, son un aspecto esencial del sano desarrollo del
bebé.
El contacto físico con su cuidador es de gran
relevancia en esta etapa. Tiene que proveer un entorno de apoyo,
para que el niño pueda sentirse contenido y pueda experimentar,
y para ello los padres deben anticiparse y reconocer las
necesidades del bebé. Si siente que sus cuidadores lo
satisfacen, podrá ser capaz de relacionar sus impulsos con sus
funciones corporales, ayudando a desarrollar su propio ser.
El bebé interpreta todo lo que sucede a su
alrededor a través de las distintas sensaciones que su cuerpo
capta a través de los sentidos (diferencias térmicas, lumínicas,
auditivas, separación del cuerpo materno, desplazamientos en el
entorno). Hasta alrededor del año y medio de vida, el infante
reconocerá el mundo exterior primordialmente a través de su
boca, lo que se observa por su necesidad de llevarse cantidad de
objetos hacia ella.
|
|
|
A los dos o tres meses el infante comienza a
dar la impresión de ser una persona totalmente distinta,
encarando las relaciones sociales de otra manera. Se desenvuelve
como si ya tuviera un sentido de sí mismo, en tanto cuerpo
distinto y coherente.
Otro gran paso en esta etapa se relaciona con
el logro del niño en reconocer las líneas de parentesco y
establecer lazos de afecto. Esto se relaciona primordialmente
con las figuras de los cuidadores, que en ciertos casos puede no
tener que ver con lazos de consanguinidad. Generalmente el bebé
suele reconocerse en un primer momento como hijo de su madre y
más tarde entiende los demás lazos de parentesco. Este logro
implica un gran salto en la conformación de la identidad, lo que
permite reconocerse como miembro de un grupo social.
Después de los seis meses el bebé comienza
con el destete, lo que les provoca tristeza y nostalgia. Se cree
que cuanta mayor leche materna el bebé consuma en el tiempo,
mejores defensas poseerá su sistema inmunológico. Por está
razón, a veces se sigue amamantando hasta los 7-8 meses, pero
sin permitir que el destete se prolongue hasta más tarde de los
9 meses.
Alrededor de los 8 meses, cuando generalmente
empiezan a gatear, los infantes suelen pasar por un período en
el cuál le temen a los extraños, lo que demuestra que poseen la
capacidad para reconocer a las personas de su entorno mediato. A
este miedo se lo conoce como angustia de separación, denotando
una transición importante en el desarrollo psicológico del bebé.
Es cuando empiezan a caminar, al año
aproximadamente, cuando se siente suficientemente seguro como
para comenzar un conjunto de actividades exploratorias en el
ambiente. Ya tiene las bases de su identidad formada y posee una
base segura a quien remitirse (es decir, sabe que cuenta con un
cuidador que está allí para protegerlo, alimentarlo y cuidarlo).
El niño desea experimentar por su propia cuenta y para esto es
necesario que los padres le permitan ejercitar sus nuevas
capacidades, teniendo siempre en cuenta que existen
limitaciones. Es muy importante considerar los tiempos propios
de los niños.
Hasta el segundo año de vida, el desarrollo
motor e intelectual se ve acelerado. Los niños adquieren un
mayor control de sus actos, la marcha y el lenguaje. Todos estos
factores los proveen de una mayor independencia.
Con la adquisición del lenguaje, que aparece
al año y medio o dos años, llega la capacidad simbólica que les
permite usar las palabras y el jugar. También comienzan a
razonar y a escuchar las explicaciones de los adultos, y esto
les ayuda a tolerar mejor las demoras de sus satisfacciones.
Empiezan a descubrir lo excitante del explorar, el placer de
descubrir y desarrollar nuevos comportamientos (nuevos juegos
como el esconderse). Hacen demostraciones abiertas de afecto,
como abrazar, sonreír y dar besos, pero también son capaces de
demostrar protesta, sea llorando, golpeando contra el suelo o
gritando. Es muy común que en esta época prefieran estar con la
familia que con extraños, de los cuales suelen huir. La angustia
de separación, que comenzó a los 8 meses, cesa recién a los dos
años, momento en el que ya son capaces de entender que aunque la
madre no está presente, ella regresará, y además pueden prever
su regreso.
Es durante este período que se debe comenzar
con el entrenamiento del control de esfínteres, que si es firme,
pero considerado a la vez, ayuda al niño a poseer un sentimiento
de autocontrol, sin perder su autoestima. El control de
esfínteres a veces se demora hasta los dos años y medio. El niño
logra primero retener de día, para mucho más tarde poder pasar
toda la noche sin dificultades. Es hasta los tres años y medio
que el mundo del niño comienza a experimentarse a través de la
manipulación de los objetos, período durante el cuál suelen
gustarle jugar con materiales como la arena, el barro, arcilla,
etc.
|
|
|
A su vez, adquieren la capacidad para ir
incorporando las reglas y normas de la sociedad. Los niños
comienzan a identificarse con el padre, el que impone la ley. En
un primer momento se aprenden las regulaciones de la familia y
luego se extienden a otros grupos, y finalmente a la sociedad en
su totalidad. De esta manera el niño aprende que existe cierta
manera de comportarse con los demás, que hay cosas que están
permitidas (proscripciones) y cosas que están prohibidas
(prescripciones). Poco a poco empieza a entender que las
personas que se hacen cargo de él esperan que se comporte de
cierta manera y no de otra.
No sólo aprende que los demás esperan de él
ciertas conductas y que hay ciertas normas que debe obedecer,
sino que descubre que él mismo puede crear reglas y modos de
comportarse. Así, es común que pruebe un gran repertorio de
conductas como manera de evaluar a los demás. Por ejemplo,
utiliza la fuerza física para probar la propia capacidad para
realizar movimientos corporales, desplazamientos, pero también
para comprobar su poder sobre los demás (padres, hermanos,
amiguitos). Al mismo tiempo evalúa muchas otras cosas como por
ejemplo, el nivel de permisividad o rigidez de sus padres, sus
expectativas, la forma de complacerlos, los niveles de jerarquía
y roles dentro de la familia.
Con respecto a su papel sexual, los niños lo
van adquiriendo a través de la imitación, de las prohibiciones y
recompensas. Su curiosidad por la anatomía del sexo es normal y
sana. Es más, es necesario que su curiosidad sea saciada con las
respuestas adecuadas a su edad, para que los niños se
desenvuelvan cómodos y felices en sus roles. Es hacia los dos
años y medio que adquieren la identidad de género, y esto
se observa en la elección de sus juegos y juguetes, que a su vez
estarán influenciados por las costumbres sociales y culturales.
Los padres poseen la tarea de colmar las
necesidades de sus hijos de manera sensible, pero también
permitiendo que gradualmente se produzcan frustraciones óptimas.
A su vez, la imposición firme de límites es fundamental para la
crianza de los hijos, para que éstos aprendan las conductas
aceptables y así estimular la independencia progresiva del niño.
Es entre el equilibrio del castigo y la permisividad que los
niños adquieren un sistema ético de principios morales.
Referencias bibliográficas
- Kaplan, H.; Sadock, B.; Grebb, J. (1997): "Sinopsis de
Psiquiatría". Baltimore, Maryland, William Wilkins; Argentina,
Editorial Panamericana.
- Gross, Richard (1994): "Psicología de la ciencia y la
conducta". México, D.F.
- Erikson, Erik (1980): "Identhy and life Cycle". NY, Norton.
|
|
Niñez.
 Se
entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a
los doce años, etapa en la que se produce un importante
desarrollo físico, emocional y de ingreso al grupo social más
amplio. Se
entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a
los doce años, etapa en la que se produce un importante
desarrollo físico, emocional y de ingreso al grupo social más
amplio.
La edad preescolar se extiende de los tres a
los seis años, etapa en la cuál los niños ya controlan
esfínteres y no tienen estallidos de rabia tan frecuentemente
como en años anteriores.
Es importante que el niño se adecue al
sistema escolar, pero no se le debe exigir más allá de sus
capacidades. Su lenguaje se fue ampliando y ya puede utilizar
frases completas. Utilizan más los símbolos y el lenguaje.
Su pensamiento suele ser egocéntrico. Se
sienten el ombligo del mundo y no pueden ponerse en el lugar del
otro, ni comprender el punto de vista de otra persona. El tipo
de pensamiento es mágico (por ejemplo, "los malos pensamientos
provocan accidentes", o "el sol sale porque Dios está contento")
y animista, es decir, le dan a los objetos características
humanas como la capacidad de sentir. No poseen sentido de
causa-efecto (por ejemplo, si tiran un plato y se rompe, creen
que el plato se ha roto pero no porque ellos lo hayan tirado).
Clasifican las cosas por su función, por ejemplo, definen una
bicicleta como "andar".
Son capaces de expresar sus sentimientos de
amor, tristeza, celos, envidia, curiosidad y orgullo. Empiezan a
preocuparse por los demás.
El niño comienza la inserción social más allá
de la familia, incorporándose al mundo exterior. Aprende nuevas
maneras de interactuar con las personas. El nacimiento de un
nuevo hermanito pone a prueba su capacidad de compartir y
ayudar. Los celos en estas situaciones suelen ser frecuentes,
mientras que la rivalidad con los hermanos va a depender de la
crianza que se le haya dado. Sin embargo es importante que los
padres puedan dividir sus funciones entre sus hijos, y no
dedicarles todo su tiempo al nuevo hijo.
|
|
|
En esta etapa comienzan a distinguir entre lo
real y lo fantaseado, principalmente a través de los juegos que
realizan. Son frecuentes los juegos de personificación, en los
que, por ejemplo, una niña "hace de cuenta que es una ama de
casa" y "un varón personifica a un camionero. Esto les permite
analizar situaciones reales de la vida cotidiana.
El dibujo también evoluciona en esta etapa,
permitiendo ver el crecimiento del niño. En dibujo de una
persona van agregando progresivamente el pelo, las orejas, los
brazos, las piernas, los dedos. Lo último en aparecer suele ser
un torso proporcionado al resto del cuerpo.
Los amigos imaginarios suelen ser frecuentes
en el 50% de los niños entre 3 y 10 años, mayormente en niños
con una inteligencia superior. Los amigos imaginarios pueden ser
tanto objetos como personas.
Una cuestión muy importante en esta etapa es
la de la diferenciación sexual, que se produce aproximadamente a
partir de los 3 años. Aparece un sentimiento de curiosidad
sexual creciente. Los niños atraviesan por un período de
discriminación de las diferencias entre los sexos (distinción de
géneros). Cada uno reconoce en el otro una diferencia. Es normal
notar que el niño demanda la atención del progenitor del sexo
opuesto. Buscan afanosamente conseguir el cariño de sus padres,
principalmente si tienen hermanos. No obstante, el niño necesita
de los límites que imponen ambos padres.
De igual manera la masturbación se debe al
interés en el propio cuerpo y es normal en esta etapa. Es
frecuente el juego de "médicos" y "enfermeras", por lo tanto los
padres no deben darle tanto importancia a este hecho y dejarlos
jugar.
Al final de esta etapa distinguen entre lo
que quieren y lo que deben hacer, logrando conseguir poco a poco
un sentimiento moral de lo bueno y lo malo. Los niños entienden
las normas como creadas sin ningún motivo ("porque si). No
entienden los dilemas morales. Aprenden que existen los límites,
y que toda mala acción será castigada. Aún así, el castigo en
exceso es contraproducente. Además, irán adquiriendo
progresivamente el sentido de responsabilidad, seriedad y
autodisciplina.
Algunos niños rechazan la escuela, ya sea
debido a la ansiedad de separación o al miedo de separación que
le trasmite su cuidador. De igual manera, tal problema suele
ampliarse a otras situaciones sociales, por lo cuál es vital
que, en vez de ceder al miedo, se lo ayude a superarlo.
Alrededor de los seis años, el niño comienza
a participar de la comunidad escolar, un contexto organizado,
con normas diferentes, en ocasiones, a las del propio hogar. En
esta etapa cobra importancia la interacción y relación con sus
compañeros, ya que comienza a buscar un sentimiento de
pertenencia y de aceptación de los otros. Estas relaciones
pueden llegar a ser consideradas incluso más importantes que las
de su ámbito familiar. Suelen preferir rodearse de niños de su
mismo sexo.
Paulatinamente pasan de un juego solitario
(en la mitad de la edad pre-escolar), en el que cada uno juega
por separado sin interaccionar con sus compañeritos, a un juego
reglado en el que se tiene en cuenta al otro y se respetan las
reglas del juego, sin querer impartir las propias. No obstante
es necesario que se lo deje realizar juegos solitarios o en
compañía de libros, películas, la televisión en ciertas
oportunidades.
|
|
|
Al lenguaje lo comienzan a utilizar para
trasmitir ideas complejas. Adquieren la capacidad de
concentración a los nueve o diez años y dejan la fantasía de
lado por la exploración lógica.
Al asumir los niños la imposibilidad de
llevar a cabo la actividad sexual, caen en un período de
latencia, en donde esa energía la utilizan en la realización de
tareas escolares y para los deportes, aumentando su capacidad de
responder a las demandas emocionales e intelectuales de su
ambiente.
El hecho de sentirse discriminado o
desanimado en la escuela, ser sobreprotegido en su casa,
decirles que son inferiores, puede influenciar la autoestima
negativamente. Es muy positivo animar al niño a valorar el ser
productivo y perseverante en una tarea.
El niño empieza a operar y a actuar sobre lo
concreto y lo real de los acontecimientos y objetos. Son capaces
de manejar y considerar gran cantidad de información ajena, lo
que les permite percibir la realidad desde el punto de vista de
los otros.
Pueden, también, entender la relación entre
los hechos, que una cosa puede convertirse en otra (por ejemplo,
que una bola de plastilina se puede convertir en un bastón y
seguir teniendo la misma cantidad de plastilina), y volver a su
estado original (como el agua y el hielo).
Un logro primordial en esta etapa es el de
organizar y ordenar las cosas del mundo circundante. La
experiencia escolar representa un mundo muy importante para los
niños, con metas propias, frustraciones y limitaciones. En la
primaria se asientan las bases estructurales, herramientas que
les permitirá a los niños a desenvolverse en el plano concreto,
para luego, en la secundaria, aprender a manejarse mediante la
abstracción.
El niño, al atravesar esta etapa, va
adquiriendo la capacidad de trabajar y de adquirir destrezas
adultas. Aprende que es capaz de hacer cosas, de dominar y de
concluir una tarea. Igualmente, es necesario no poner un énfasis
excesivo en las normas y obligaciones, ya que esto puede
causarle un desarrollo del sentido del deber en detrimento del
deseo natural de trabajar.
Referencias bibliográficas
- Kaplan, H.; Sadock, B.; Grebb, J. (1997): "Sinopsis de
Psiquiatría". Baltimore, Maryland, William Wilkins; Argentina,
Editorial Panamericana.
- Erikson, Erik (1980): "Identhy and Life Cyrcle". New York,
Norton.
- Fernández Alverez, Hector (1992): "Fundamentos de un
modelo integrativo en psicoterapia". Buenos Aires, Paidós.
|
|
Adolescencia.
 La
adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se
caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico,
psicológico y social. La
adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se
caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico,
psicológico y social.
La adolescencia se divide, arbitrariamente,
en tres etapas:
- Pubertad: entre 12 y 14 años.
- Adolescencia media: entre 15 y 16 años
- Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años
Las características de cada etapa pueden
variar de un sujeto a otro.
La adolescencia es un período primordialmente
de duelos. Se produce la pérdida del cuerpo infantil, de los
roles infantiles y de la identidad. Durante esta etapa el
adolescente lucha por la construcción de su realidad psíquica,
por la reconstrucción de sus vínculos con el mundo exterior, y
por su identidad.
La actividad hormonal produce ciertas
manifestaciones en la pubertad. Lo característico de éste
período es el desarrollo de los órganos reproductores y los
genitales externos. En las chicas se produce el crecimiento de
los pechos y ensanchamiento de las caderas; y aparece el bello
facial y el cambio de la voz en los chicos. Este cambio hormonal
también afecta el funcionamiento del sistema nerviosos central,
afectando factores como el humor y el comportamiento.
En la pubertad se produce la pérdida por el
cuerpo infantil. El duelo por el mismo se da mediante un
enfrentamiento entre el esquema corporal infantil y el cuerpo
físico real de la persona. El púber empieza a sentir como su
cuerpo adulto comienza a surgir. Es común que intente controlar
su cuerpo mediante el deporte.
Generalmente las chicas inician la pubertad
dos años antes que los varones, pueden empezar a salir con
chicos y mantener relaciones sexuales a una edad más temprana.
Los chicos, por su parte, suelen sufrir erecciones
frecuentemente debido a que responden con rapidez a varios
estímulos.
|
|
|
La adolescencia es un periodo donde se
reactiva la energía sexual, que permaneció latente durante la
niñez. La manera mediante la que los adolescentes responden a
esta urgencia es principalmente con la masturbación, ya que es
un modo seguro de satisfacer los impulsos sexuales. En la
adolescencia media es frecuente que existan respuestas sexuales
y experimentación con distintos roles sexuales. La masturbación
se convierte en una actividad normal, tanto para las chicas,
como para los chicos. Es común que se produzcan enamoramientos
desorbitados hacia personas del otro sexo, generalmente
inalcanzables. También es posible que en la adolescencia media
se tengan relaciones homosexuales, pero en forma transitoria.
Los estudios estadísticos indican que la mayoría de los
adolescentes se inician en las relaciones sexuales
aproximadamente a los 16 años.
En la adolescencia se produce el duelo de la
identidad lo que provoca una lucha por la misma. Se entiende la
identidad como el ser uno mismo en tiempo y espacio, en relación
con los demás y con uno mismo. Es el sentimiento de seguridad
sobre sí mismo. La confusión de la identidad, lo cual es
característica de la adolescencia, se refiere a la imposibilidad
de desarrollar una idea de sí mismo coherente. Parte de la
resolución de la crisis de identidad consiste en pasar de ser
dependiente a ser independiente. Es frecuente que los padres y
sus hijos adolescentes discutan sobre la elección de amigos,
pandillas, planes de estudio y temas relacionados con la
filosofía, modo en que los adolescentes van afianzando su propia
identidad.
Durante la adolescencia también se producen
cambios a nivel del pensamiento. Es el momento donde empieza a
existir un pensamiento lógico formal, el cual les permite pensar
en ideas y no sólo en objetos reales (característico de la
infancia). Este tipo de pensamiento permite al sujeto la
capacidad de reflexionar. En un primer momento el adolescente
reemplaza los objetos por ideas. Las ideas se manejan como antes
hacía con los juguetes. Las palabras y la acción son
reemplazadas por el pensar. El intelectualismo es un mecanismo
de defensa que el adolescente utiliza asiduamente. Esto se
manifiesta en el interés de las ideas, la lectura, siendo normal
que discuta ideas e ideologías con su grupo de pares.
A partir de este nuevo tipo de pensamiento
formal el adolescente se incorpora al mundo adulto, liberando su
pensamiento infantil subordinado, programando su futuro y
reformando el mundo donde va a vivir. También le permite
incorporarse en la sociedad y un mayor dominio de sus impulsos.
En este momento muchos adolescentes muestran
una destacada creatividad, que expresan por medio de la música,
el arte y la poesía. La creatividad también puede expresarse en
el deporte, y en el mundo de las ideas, discutiendo,
reflexionando, por ejemplo, sobre moral, religión, ética,
labores humanitarias. El escribir en un diario personal es otra
manifestación de la creatividad en éste periodo.
Otra característica que explica el
comportamiento adolescente es el ascetismo, el cual se
manifiesta en la captación de grandes ideales y la renuncia a
los placeres corporales. Esta es una forma en que el adolescente
controla y elabora las pérdidas de ésta etapa.
El grupo de compañeros entre los adolescentes
es un fenómeno esperable. Permite al adolescente sentirse
contenidos dentro de una zona intermedia, que ya no es la
familia ni la sociedad. Le permite al adolescente mantener la
ilusión que pertenece a una sistema que lo protege de la
responsabilidad social. Le da al individuo la ilusión de un
cierto manejo omnipotente sobre los objetos.
|
|
|
El grupo es el contexto de descubrimiento más
favorable del adolescente, y los tranquiliza durante el período
de cambio. Durante la adolescencia se cuestiona el núcleo de
pertenencia familiar por la necesidad de buscar nuevos núcleos
de pertenencia que defina su identidad. El grupo de pares le
permite al adolescente la apertura hacia lo no- familiar,
dándose el espacio para el duelo por el rol infantil. Es un
momento donde el adolescente intenta ser libre, pero todavía
depende de sus padres y se siente muy ligado a ellos. Suelen
verse a través de los ojos de sus compañeros, y su autoestima
puede sentirse disminuida ante cualquier desviación en su
apariencia física, en el código de la ropa o de conducta.
En la adolescencia media, el desarrollo
físico ha concluido, y falta realizar la integración con la
sociedad. En éste momento los adolescentes tiene fuerza personal
y no solo grupal.
A medida que va pasando el tiempo, el
adolescente comienza a mezclar valores de fuentes diversas con
sus propios valores personales. A comienzo de la edad adulta, se
ha establecido una nueva consciencia o superyo que debe ser
capaz de cambiar y crecer para acomodarse a las nuevas
situaciones de la vida. Cuando el adolescente comienza a
sentirse independiente de su familia, y ésta lo apoya, empiezan
a encontrase repuestas a preguntas como "¿Quien soy?" y "¿A
donde voy?".
Ser padres de adolescentes, implica además de
tener que enfrentarse a la tormenta que acompaña el desarrollo
del adolescente, verse obligados a realizar adaptaciones en el
trabajo, en su matrimonio y en relación a sus propios padres, ya
que suelen estar atravesando por la adultez tardía. Esta
necesidad de independencia de la familia por parte del
adolescente, genera en los padres mucha ansiedad, comportándose
éstos de manera controladora. Además, la fuerte sexualidad de
sus hijos genera ansiedad en los padres.
En la adolescencia tardía, se produce la
elección de la profesión, la cual es consecuencia de la pregunta
de "¿Hacia donde voy?". Los adolescentes tiene que tratar con la
influencia de sus compañeros, padres, profesores y sus propios
deseo, para decidir su vocación.
El final de la adolescencia se produce cuando
el sujeto empieza a desarrollar y asumir tareas propias del
adulto joven, como por ejemplo, la elección y responsabilidad de
un trabajo, el desarrollo del sentido de intimidad (que más
tarde va a conducir a la constitución del matrimonio y la
paternidad). Se produce el reconocimiento del sí mismo como un
ser adulto.
Referencias bibliográficas
- Kaplan, H.; Sadock, B.; Grebb, J. (1997): "Sinopsis de
Psiquiatría". Baltimore, Maryland, William Wilkins; Argentina,
Editorial Panamericana.
- Fernández Mouján, O. (1997): "Abordaje teórico y clínico
del adolescente". Buenos Aires. Nueva Visión.
|
|
juventud.
 Comienza
hacia el final de la adolescencia (20 años) y llega hasta los 40
años. En este momento se alcanza el apogeo biológico, se
asumen los roles sociales más importantes y se empiezan a
establecer relaciones sociales más serias en el ámbito laboral y
en el personal. Es la etapa en la que predomina el proceso de
individuación. Es decir, se logra la independencia y
autonomía en varios planos. Un adulto es alguien capaz de verse
a sí mismo como un individuo autosuficiente que forma parte de
la sociedad. Comienza
hacia el final de la adolescencia (20 años) y llega hasta los 40
años. En este momento se alcanza el apogeo biológico, se
asumen los roles sociales más importantes y se empiezan a
establecer relaciones sociales más serias en el ámbito laboral y
en el personal. Es la etapa en la que predomina el proceso de
individuación. Es decir, se logra la independencia y
autonomía en varios planos. Un adulto es alguien capaz de verse
a sí mismo como un individuo autosuficiente que forma parte de
la sociedad.
La primer etapa representa el puente de
desarrollo entre el mundo adolescente y el adulto. Un tema clave
es la separación de la familia de origen, que conlleva la
mudanza del hogar paterno, incrementar la independencia
económica y emprender nuevos roles más responsables.
Simultáneamente surge la necesidad de disminuir la dependencia
emocional de los padres y aumenta progresivamente el compromiso
con el sexo opuesto. Para poder formar una pareja es necesario
que surja la necesidad de complemento, así como también debe
existir cierta capacidad para proyectarse en el otro sin
fusionarse y perder la individualidad.
La primer década comprende un período de
exploración y prueba de alternativas (de vocación, pareja,
etc). Se empieza a trabajar o a estudiar en la universidad y se
abandona el hogar paterno. Sin embargo, las elecciones que se
realizan son tentativas y aún no implican un compromiso
definitivo.
Para la mayoría de los jóvenes adultos, el
hecho de elegir una pareja y crear una familia es otro de sus
objetivos. Es frecuente que decidan casarse y tener
hijos. La pareja debe establecer su territorio con
independencia de la influencia de las familias de origen. La
paternidad y maternidad es uno de los desafíos más importantes
de esta etapa. El nacimiento de un niño representa la
convergencia de dos familias y crea abuelos y tíos por ambos
lados de las familias de origen. Al adquirir el nuevo rol de
padres disminuye su rol de hijos y se consolidan como adultos.
La etapa del cuidado de los hijos pequeños
puede generar conflictos en las madres que deciden relegar su
profesión para dedicarse a su crianza. El anhelo de una mayor
participación en el mundo adulto puede hacerlas sentir
insatisfechas y frustradas. Por eso cuando comienzan la etapa
escolar pueden reformar sus actividades que habían hecho a un
lado.
|
|
|
Hacia los 30 años surge la necesidad de tomar
la vida más seriamente. Las personas comienzan a afianzarse en
el campo laboral y están en pleno desarrollo profesional.
Los proyectos esbozados al comenzar la carrera empiezan a
concretarse. Es una época de crecimiento personal y profesional.
El trabajo permite desarrollar habilidades, cumplir con
responsabilidades individuales y sociales, pero al mismo tiempo
contribuye a situar a las persona en relación con los demás,
definiéndolo socialmente. El trabajo para el adulto es lo que el
juego para el niño, lo inspira y lo proyecta al futuro.
La mayoría de las personas entran en crisis
al llegar a los treinta. Surgen dudas, existen mayores presiones
y más responsabilidades. Es bastante frecuente que se
manifiesten en formas de replanteos, de conflictos
matrimoniales, cambios de trabajo, depresión o ansiedad. Pero
para otros llegar a los treinta significa descubrir aptitudes e
intereses que hasta ahora se desconocían o no se habían
considerado. Las relaciones con la familia y con los amigos
continúan siendo estables y las metas profesionales progresan
con rapidez.
En la adultez temprana predomina el
pensamiento operativo, dispuesto a ejecutar decisiones de
profundas proyecciones hacia el futuro. Pero hacia los 35 años
se va tornando más reflexivo, y empiezan a aparecer los
primeros atisbos de lo ya decidido y logrado. Frecuentemente,
como producto de esta evaluación se realizan grandes cambios
como son los divorcios, los cambios de ocupación, etc.
Ya hacia el final de la etapa, rondando los
cuarenta, aparece un fuerte sentimiento de compromiso en todos
los planos (conyugal, familiar y profesional). Es un momento de
asentamiento y consolidación. Se lucha por progresar en lo que
se ha comenzado en etapas anteriores. Se intenta construir una
vida mejor, utilizar las propias habilidades, perfeccionarse en
el área laboral y contribuir a la sociedad. Se desea
reconocimiento, pero al mismo tiempo libertad. Es la época en
que se guía a generaciones futuras, sobretodo a través del rol
activo de la paternidad y maternidad.
Referencias bibliográficas
- Gross, Richard (1994): "Psicología de la ciencia y la
conducta". México, D.F.
- Erikson, Erik (1980): "Identhy and life Cycle". NY, Norton.
|
|
Adultez.
 Este
período, que se extiende entre los 40 y los 65 años es un
momento de transición, de replanteo de la vida y duelo por
varias pérdidas. Constituye una etapa estresante para la mayoría
de las personas, pero llena de oportunidades de seguir creciendo
y desarrollándose. Se ha alcanzado la cumbre vital, por lo que
se cuenta con una gran cuota de poder, y madurez. Este
período, que se extiende entre los 40 y los 65 años es un
momento de transición, de replanteo de la vida y duelo por
varias pérdidas. Constituye una etapa estresante para la mayoría
de las personas, pero llena de oportunidades de seguir creciendo
y desarrollándose. Se ha alcanzado la cumbre vital, por lo que
se cuenta con una gran cuota de poder, y madurez.
Es un tiempo de búsqueda dentro del alma, de
cuestionamiento y evaluación de los logros alcanzados a lo largo
de la vida. Una vez que se ha hecho el balance acerca del tiempo
vivido, nuevamente se realizan elecciones. Muchas veces, éstas
están definidas por eventos más o menos traumáticos como
divorcio, enfermedad, cambio de ocupación.
Se desarrolla un sentido de urgencia de que
el tiempo se esta acabando, y al mismo tiempo se toma conciencia
de la propia mortalidad. De manera que el " como
" y " en que " se invierte el tiempo se
convierte en un asunto de gran importancia.
|
|
|
En el plano biológico se produce un
estancamiento en el desarrollo y la capacidad funcional. El
cuerpo está más cansado y los cambios fisiológicos que se
empiezan a manifestar pueden tener efectos dramáticos sobre el
sentido que la persona tiene de sí misma. Muchas personas no
pueden ver el paso del tiempo con naturalidad y hacen esfuerzos
dramáticos para parecer jóvenes.
Las mujeres entran en la menopausia, y
deben hacer el duelo por la pérdida de la fertilidad. Para
muchas es una experiencia displacentera, mientras otras se
sienten liberadas porque no tienen más riesgo de embarazo. Junto
con los cambios fisiológicos se producen otros a nivel psíquico,
como síntomas de depresión y ansiedad.
Los hombres también ingresan en el climaterio, pero el
cambio en su cuerpo y psiquismo es mucho menos
brusco. Tienen que superar el decaimiento de su funcionamiento
biológico y su vigor en general.
Uno de los dilemas humanos surge en la etapa
de la mitad de la vida. En este momento el hombre ha progresado
en status y posición y se vuelve más atractivo para las mujeres
jóvenes, mientras que las mujeres de la misma edad, cuya
autoestima depende más de su apariencia física se sienten menos
atractivas para los hombres.
Simultáneamente aumentan las demandas y
exigencias en otros planos. En muchos casos aparece lo que
se conoce como " síndrome de nido vacío ", que se produce
cuando el hijo menor se va a vivir sólo y los padres sienten la
casa deshabitada. Y por otro lado se suma el cuidado de los
propios padres que han envejecido y algunos se enferman. Estas
responsabilidades suponen además mayores gastos económicos.
Muchas mujeres, ya liberadas de la necesidad
de ocuparse de sus hijos, pueden empezar a desarrollar otras
actividades. Los hombres, en cambio han llegado a su más alta
cuota profesional. Esto implica un cambio en las actividades de
ambos, porque las mujeres encuentran por primera vez tiempo para
dedicarse a lo que les plazca. Muchas deciden retomar su
profesión y otras prefieren comenzar a desarrollar aptitudes que
hasta el momento habían sido relegadas.
La irremediabilidad de la muerte se
hace presente. Se descubre que la muerte es inevitable y no
puede eludirse. Lo decisivo será la manera en que cada uno pueda
enfrentase a su destino. Mientras algunos son conscientes de su
finitud, otros prefieren evadirla. Quienes sean capaces de
elaborar la muerte aprovecharán esta etapa para construir
estructuras perdurables en el tiempo. Existen varias formas de
trascender la experiencia, a través de los logros de los hijos,
los proyectos, la participación en actividades políticas o
religiosas, la propia empresa, etc.
Llegada la edad media con su consabida crisis
de finitud, el pensamiento se hace más relativo.
La conciencia de finitud lleva al balance de lo vivido. Las
personas suelen plantearse acerca de la manera en que se ha
empleado el tiempo vivido. Cuanto menos satisfactorio haya sido,
más profundo será el repudio hacia sí mismos.
La pérdida del cuerpo joven, la nueva
responsabilidad de cuidar de los ancianos y de guiar la
generación futura, induce a la gran mayoría a hacer una
revisión del pasado. Se analiza cómo ha transcurrido la
propia vida y cómo se quiere continuar.
Esto sucede en varios aspectos, como en la
vida matrimonial o en la actividad laboral. Es frecuente la
sensación de que las expectativas que uno se había propuesto no
han sido alcanzadas, lo que conduce muchas veces a un replanteo
en el estilo de vida seguido hasta el momento.
Pero así como se analizan los tiempos pasados
también se construyen planes para el futuro. Se hace un
balance de lo vivido hasta el momento y se cuestiona cómo
continuará la propia existencia. Aparece, también, la necesidad
de recuperar el tiempo perdido y vivir los años que quedan de
una manera distinta.
Referencias bibliográficas
- Gross, Richard (1994): "Psicología de la ciencia y la
conducta". México, D.F.
|
|
vejez.
 Para
muchas personas la vejez es un proceso continuo de
crecimiento intelectual, emocional y psicológico. Se hace
un resumen de lo que se ha vivido hasta el momento, y se
logra felicitarse por la vida que ha conseguido, aun
reconociendo ciertos fracasos y errores. Es un período en el que
se goza de los logros personales, y se contemplan los frutos del
trabajo personal útiles para las generaciones venideras. Para
muchas personas la vejez es un proceso continuo de
crecimiento intelectual, emocional y psicológico. Se hace
un resumen de lo que se ha vivido hasta el momento, y se
logra felicitarse por la vida que ha conseguido, aun
reconociendo ciertos fracasos y errores. Es un período en el que
se goza de los logros personales, y se contemplan los frutos del
trabajo personal útiles para las generaciones venideras.
La vejez constituye la aceptación del
ciclo vital único y exclusivo de uno mismo y de las personas que
han llegado a ser importantes en este proceso. Supone una nueva
aceptación del hecho que uno es responsable de la propia vida.
Comienza a los 65 años aproximadamente y se
caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos
los sistemas corporales. Por lo general se debe al
envejecimiento natural y gradual de las células del cuerpo. A
diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de las personas de
la tercera edad conservan un grado importante de sus capacidades
cognitivas y psíquicas.
A cualquier edad es posible morir. La
diferencia estriba en que la mayoría de las pérdidas se acumulan
en las últimas décadas de la vida.
Es importante lograr hacer un balance y
elaborar la proximidad a la muerte. En la tercera edad se torna
relevante el pensamiento reflexivo con el que se contempla y
revisa el pasado vivido. Aquel posee integridad se hallará
dispuesto a defender la dignidad de su propio estilo de vida
contra todo género de amenazas físicas y económicas.
Quien no pueda aceptar su finitud ante la
muerte o se sienta frustrado o arrepentido del curso que ha
tomado su vida, será invadido por la desesperación que expresa
el sentimiento de que el tiempo es breve, demasiado breve para
intentar comenzar otra vida y buscar otras vías hacia la
integridad.
El duelo es uno de las tareas
principales de esta etapa, ya que la mayoría debe enfrentarse
con un sinnúmero de pérdidas (amigos, familiares, colegas).
Además deben superar el cambio de status laboral y la merma de
la salud física y de las habilidades.
|
|
|
Para algunas personas mayores la
jubilación es el momento de disfrutar el tiempo libre y
liberarse de los compromisos laborales. Para otros es un momento
de estrés, especialmente de prestigio, el retiro supone una
pérdida de poder adquisitivo o un descenso en la autoestima.
Si ha sido incapaz de delegar poder y
tareas, así como de cuidar y guiar a los más jóvenes;
entonces no sería extraño que le resulte difícil transitar esta
etapa y llegar a elaborar la proximidad de la muerte. Estas
personas se muestran desesperadas y temerosas ante la muerte, y
esto se manifiesta, sobretodo en la incapacidad por reconocer el
paso del tiempo. No lograron renunciar a su posición de
autoridad y a cerrar el ciclo de productividad haciendo un
balance positivo de la vida transcurrida.
Es la etapa en la que se adquiere un nuevo
rol: el de ser abuelo. El nieto compensa la exogamia del hijo.
La partida del hijo y la llegada del nieto son dos caras de la
misma moneda. El nuevo rol de abuelo conlleva la idea de
perpetuidad. Los abuelos cumplen una función de continuidad y
transmisión de tradiciones familiares. A través de los nietos se
transmite el pasado, la historia familiar.
Por esta razón, una vejez plena de sentido es
aquella en la que predomina una actitud contemplativa y
reflexiva, reconciliándose con sus logros y fracasos, y con sus
defectos. Se debe lograr la aceptación de uno mismo y aprender a
disfrutar de los placeres que esta etapa brinda. Entonces,
recuerde: hay que prepararse activamente para envejecer, para
poder enfrentar la muerte sin temor, como algo natural, como
parte del ciclo vital.
Referencias bibliográficas
- Gross, Richard (1994): "Psicología de la ciencia y la
conducta". México, D.F.
- Erikson, Erik (1980): "Identhy and life Cycle". NY, Norton.
|
|
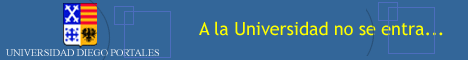

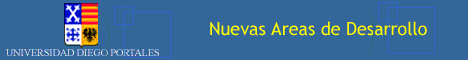

|
|
|

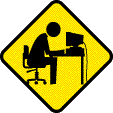

 Es
sabido que el bebé humano depende completamente de sus
cuidadores para sobrevivir.
Es
sabido que el bebé humano depende completamente de sus
cuidadores para sobrevivir.
 Se
entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a
los doce años, etapa en la que se produce un importante
desarrollo físico, emocional y de ingreso al grupo social más
amplio.
Se
entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a
los doce años, etapa en la que se produce un importante
desarrollo físico, emocional y de ingreso al grupo social más
amplio.
 La
adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se
caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico,
psicológico y social.
La
adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se
caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico,
psicológico y social.
 Comienza
hacia el final de la adolescencia (20 años) y llega hasta los 40
años. En este momento se alcanza el apogeo biológico, se
asumen los roles sociales más importantes y se empiezan a
establecer relaciones sociales más serias en el ámbito laboral y
en el personal. Es la etapa en la que predomina el proceso de
individuación. Es decir, se logra la independencia y
autonomía en varios planos. Un adulto es alguien capaz de verse
a sí mismo como un individuo autosuficiente que forma parte de
la sociedad.
Comienza
hacia el final de la adolescencia (20 años) y llega hasta los 40
años. En este momento se alcanza el apogeo biológico, se
asumen los roles sociales más importantes y se empiezan a
establecer relaciones sociales más serias en el ámbito laboral y
en el personal. Es la etapa en la que predomina el proceso de
individuación. Es decir, se logra la independencia y
autonomía en varios planos. Un adulto es alguien capaz de verse
a sí mismo como un individuo autosuficiente que forma parte de
la sociedad.
 Este
período, que se extiende entre los 40 y los 65 años es un
momento de transición, de replanteo de la vida y duelo por
varias pérdidas. Constituye una etapa estresante para la mayoría
de las personas, pero llena de oportunidades de seguir creciendo
y desarrollándose. Se ha alcanzado la cumbre vital, por lo que
se cuenta con una gran cuota de poder, y madurez.
Este
período, que se extiende entre los 40 y los 65 años es un
momento de transición, de replanteo de la vida y duelo por
varias pérdidas. Constituye una etapa estresante para la mayoría
de las personas, pero llena de oportunidades de seguir creciendo
y desarrollándose. Se ha alcanzado la cumbre vital, por lo que
se cuenta con una gran cuota de poder, y madurez.
 Para
muchas personas la vejez es un proceso continuo de
crecimiento intelectual, emocional y psicológico. Se hace
un resumen de lo que se ha vivido hasta el momento, y se
logra felicitarse por la vida que ha conseguido, aun
reconociendo ciertos fracasos y errores. Es un período en el que
se goza de los logros personales, y se contemplan los frutos del
trabajo personal útiles para las generaciones venideras.
Para
muchas personas la vejez es un proceso continuo de
crecimiento intelectual, emocional y psicológico. Se hace
un resumen de lo que se ha vivido hasta el momento, y se
logra felicitarse por la vida que ha conseguido, aun
reconociendo ciertos fracasos y errores. Es un período en el que
se goza de los logros personales, y se contemplan los frutos del
trabajo personal útiles para las generaciones venideras.